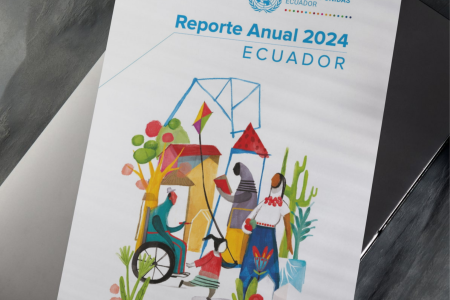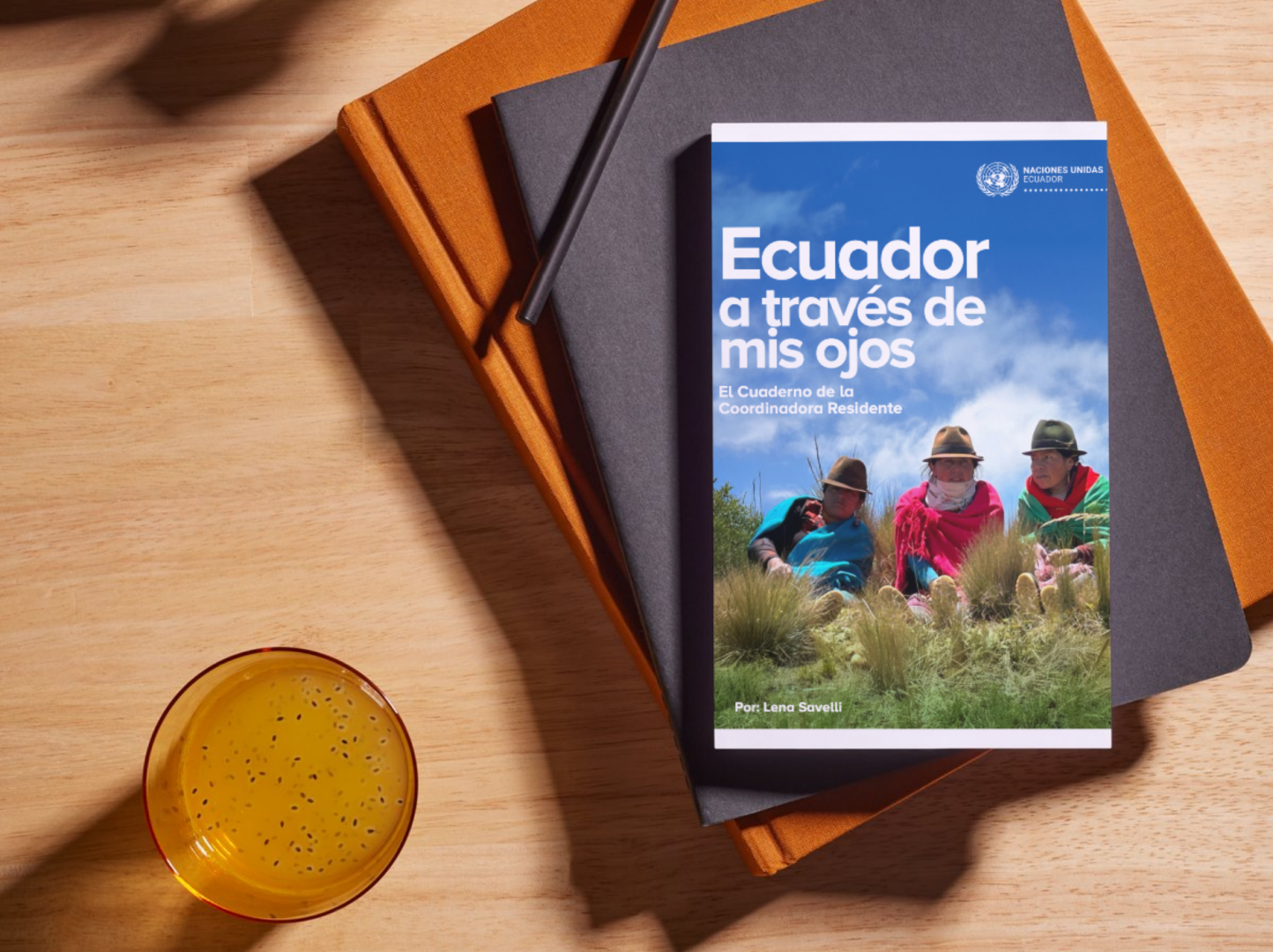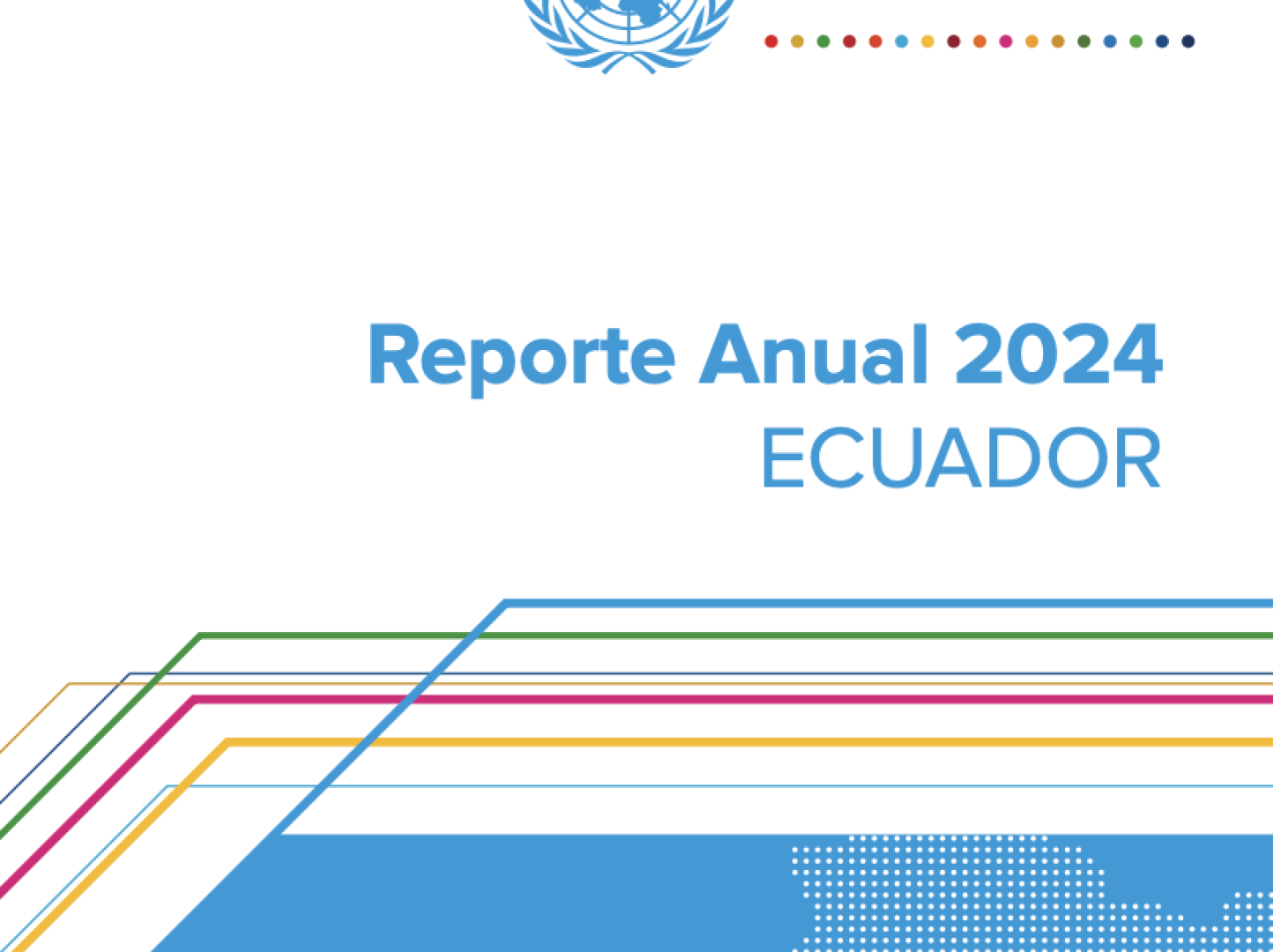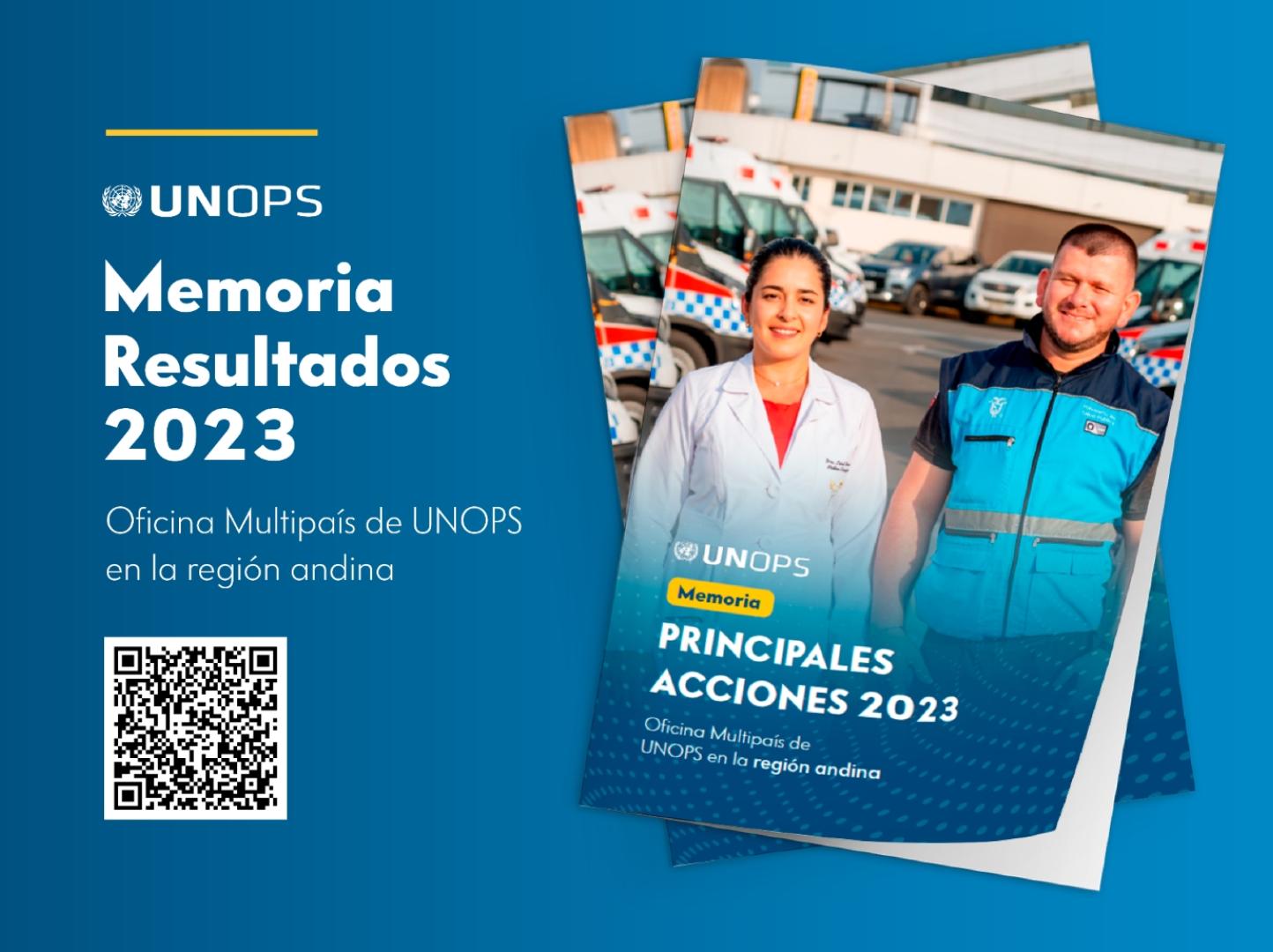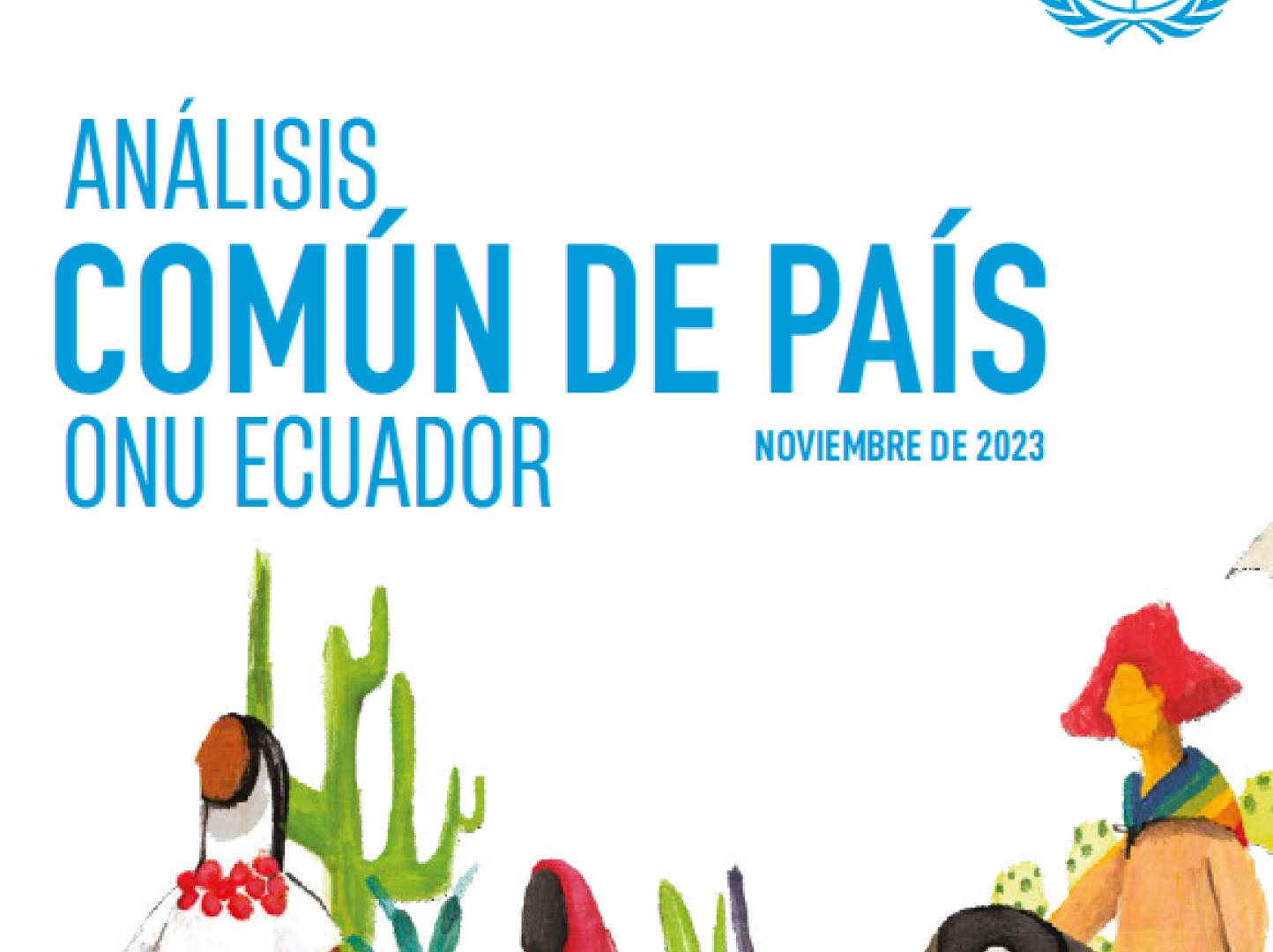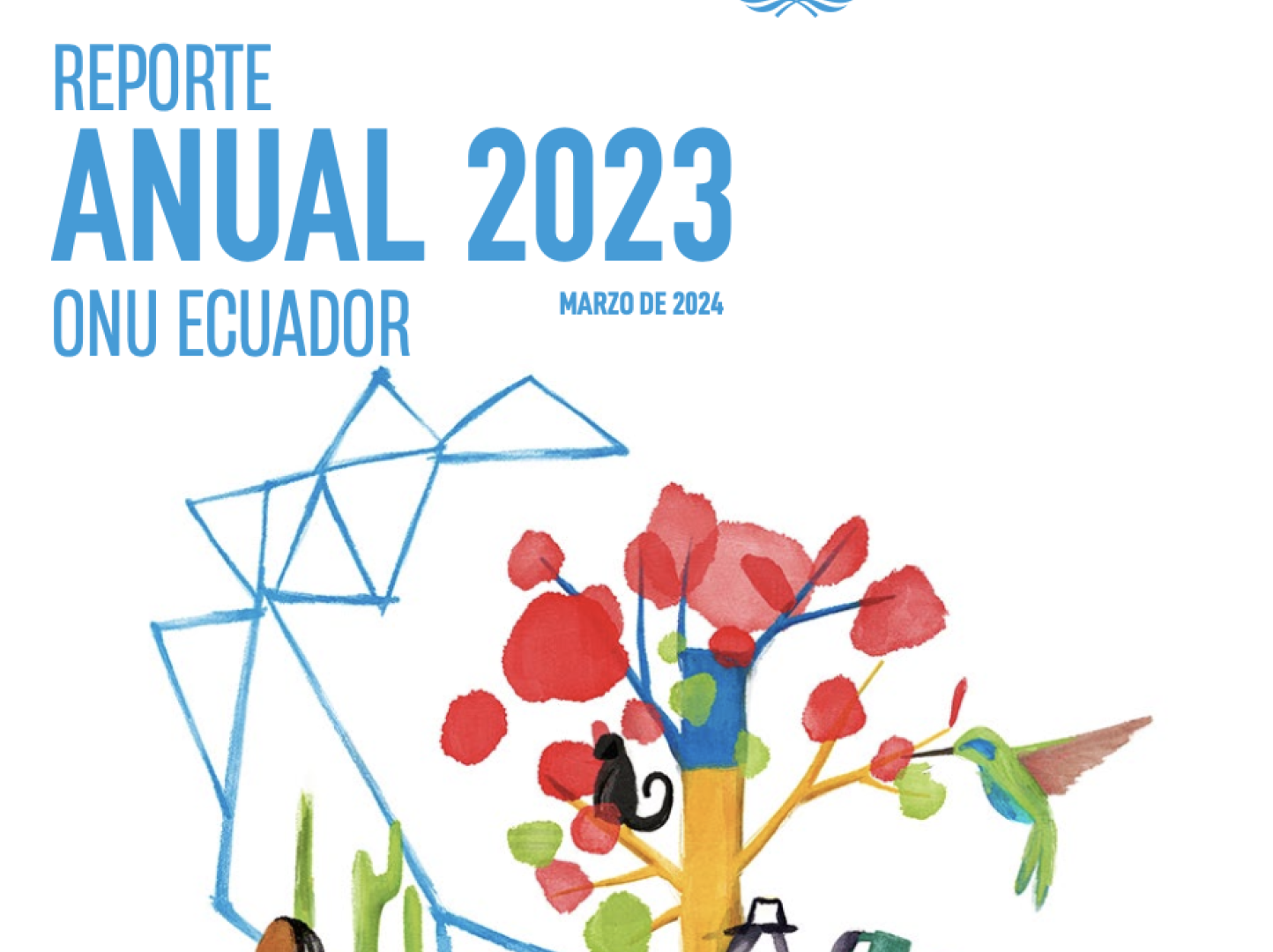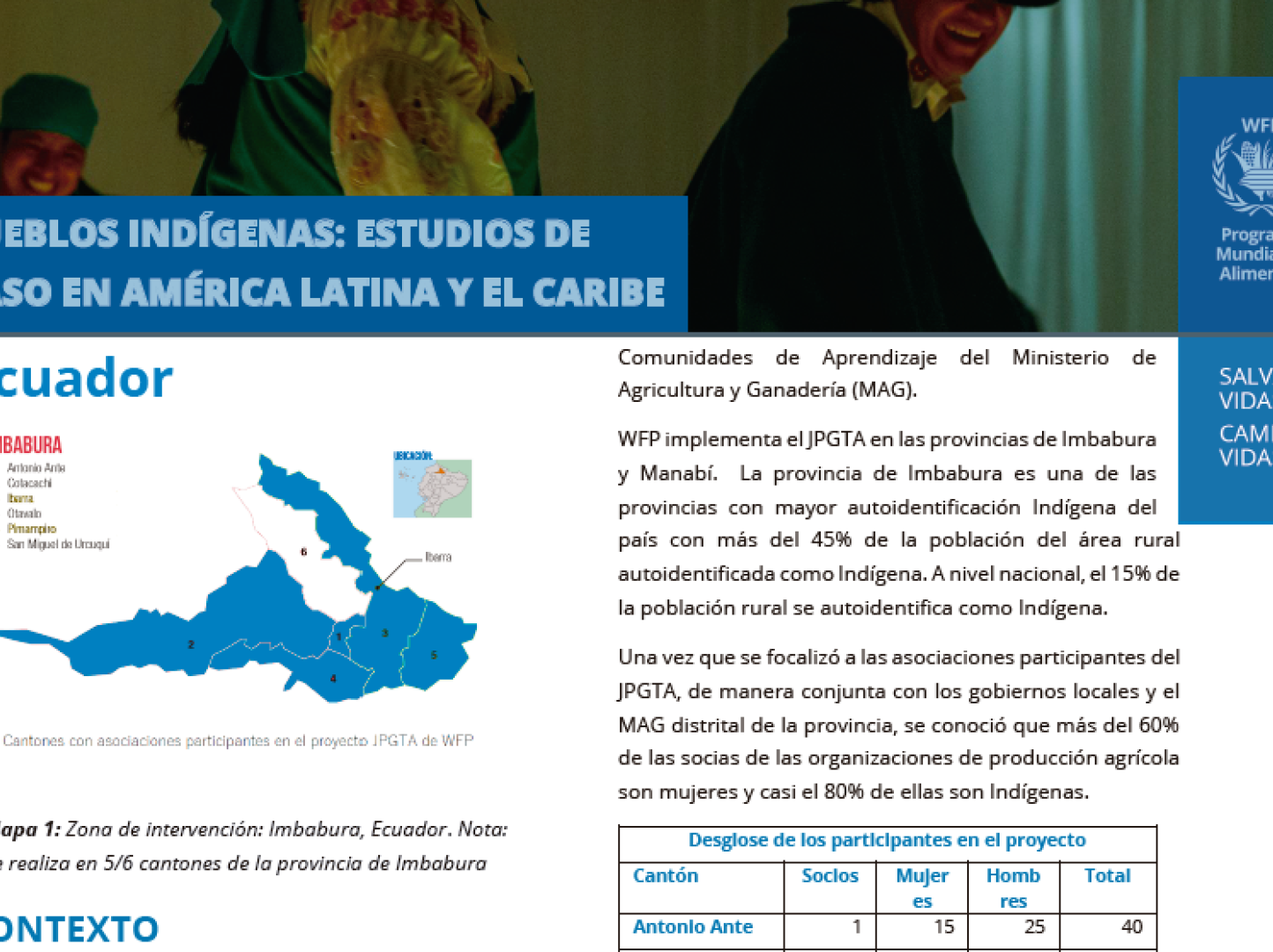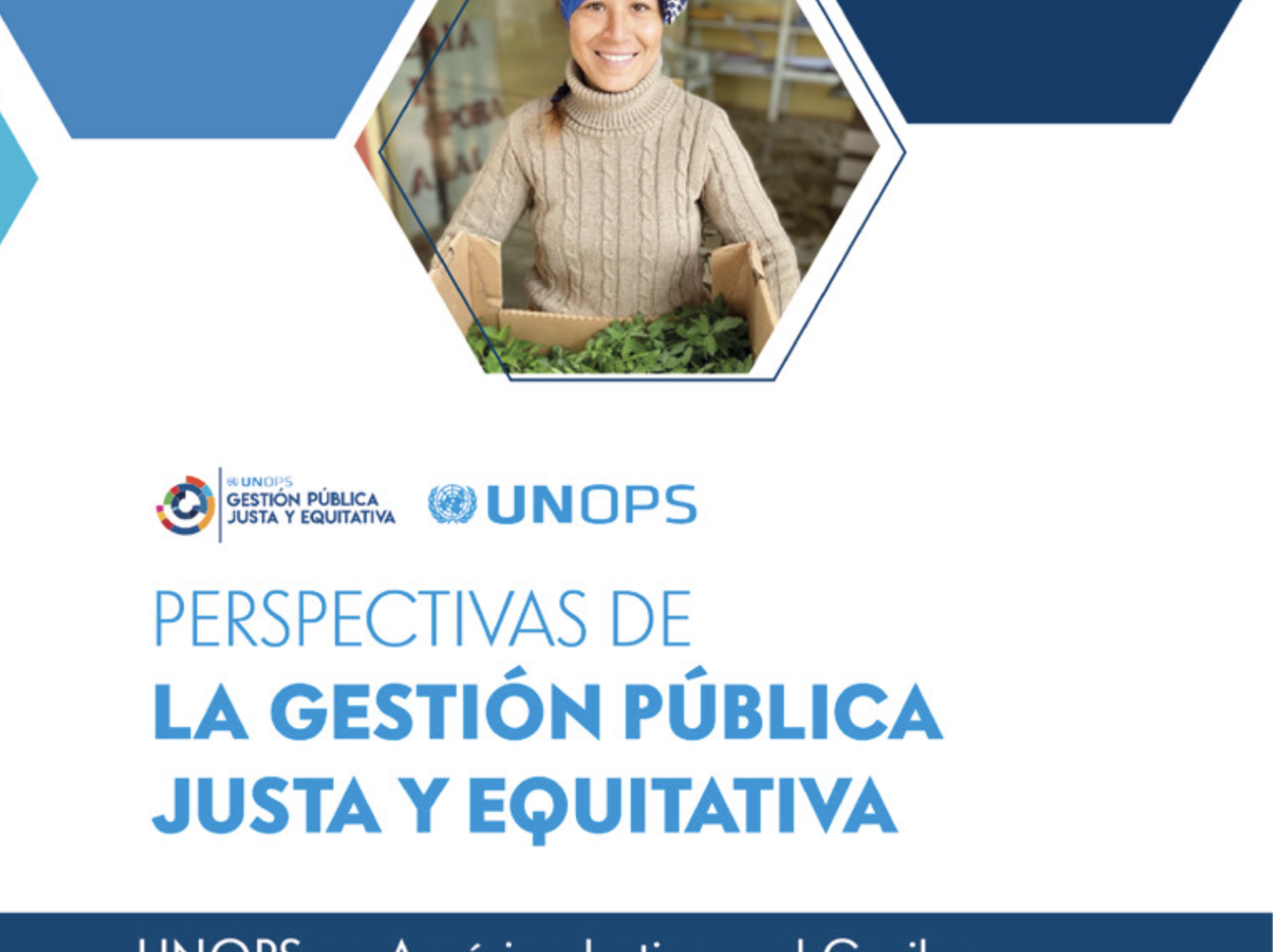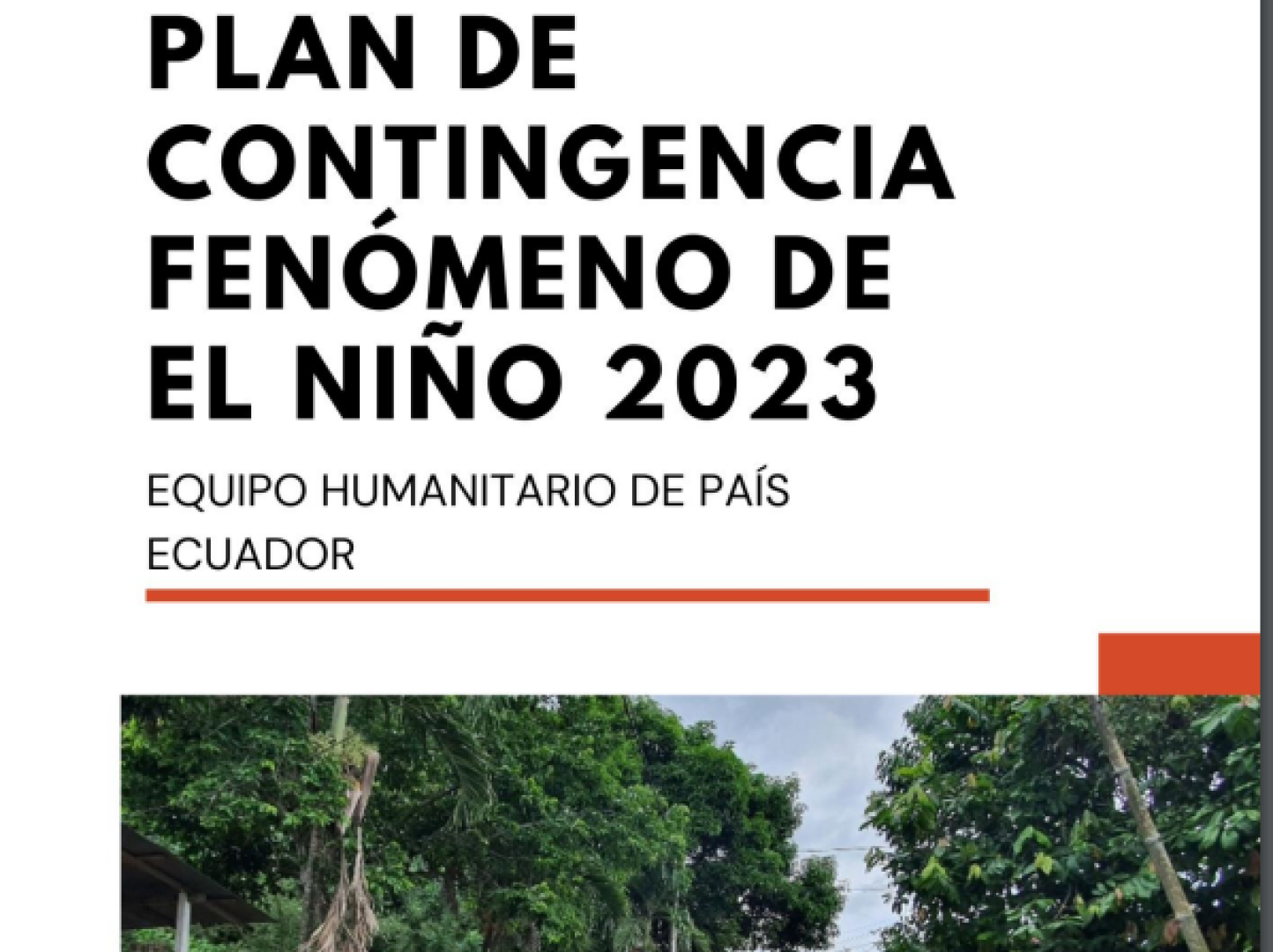Últimas novedades
Comunicado de prensa
16 diciembre 2025
UNOPS reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en Ecuador
Leer más
Foto
01 diciembre 2025
Lugares y personas: el testimonio de la visita a Orellana y Sucumbíos
Leer más
Video
01 diciembre 2025
En primera persona: Visitamos Orellana y Sucumbíos
Leer más
Últimas novedades
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador
El Ecuador ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional, por su parte, adoptó una resolución en la que se compromete con la implementación de los ODS y los coloca como un referente obligatorio para su trabajo. A nivel local, varios gobiernos autónomos descentralizados han articulado su planificación para el cumplimiento de la agenda global. También el sector privado, la sociedad civil y la academia se han sumado a este compromiso nacional, bajo la premisa de caminar juntos hacia objetivos comunes para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas.
Foto
01 diciembre 2025
Lugares y personas: el testimonio de la visita a Orellana y Sucumbíos
La primera visita de la Coordinadora Residente de la ONU a terreno dejó estos testimonios.
1 / 5
https://www.flickr.com/photos/onuecuador/albums/72177720330697164
Video
01 diciembre 2025
En primera persona: Visitamos Orellana y Sucumbíos
En la primera visita a terreno, la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo, visitó proyectos y comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el oriente ecuatoriano. En la visita, acompañada de Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador, y Camila Cely, oficial de programas de OIM en el país, tuvo contacto con autoridades, colegas y personas comprometidas con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Te lo contamos en primera persona.
1 / 5

Publicación
03 abril 2025
Reporte 2024 del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible - Ecuador
El Equipo de Naciones Unidas en Ecuador está compuesto por un grupo diverso de agencias, fondos y programas de la ONU que trabajan de manera conjunta para apoyar al país en la consolidación de su desarrollo sostenible, la promoción de los derechos humanos y la construcción de paz. El Reporte 2024 recoge hitos y hallazgos de nuestra labor, posible gracias a socios donantes, personal altamente calificado, y una estrecha coordinación con el Estado ecuatoriano.
1 / 5
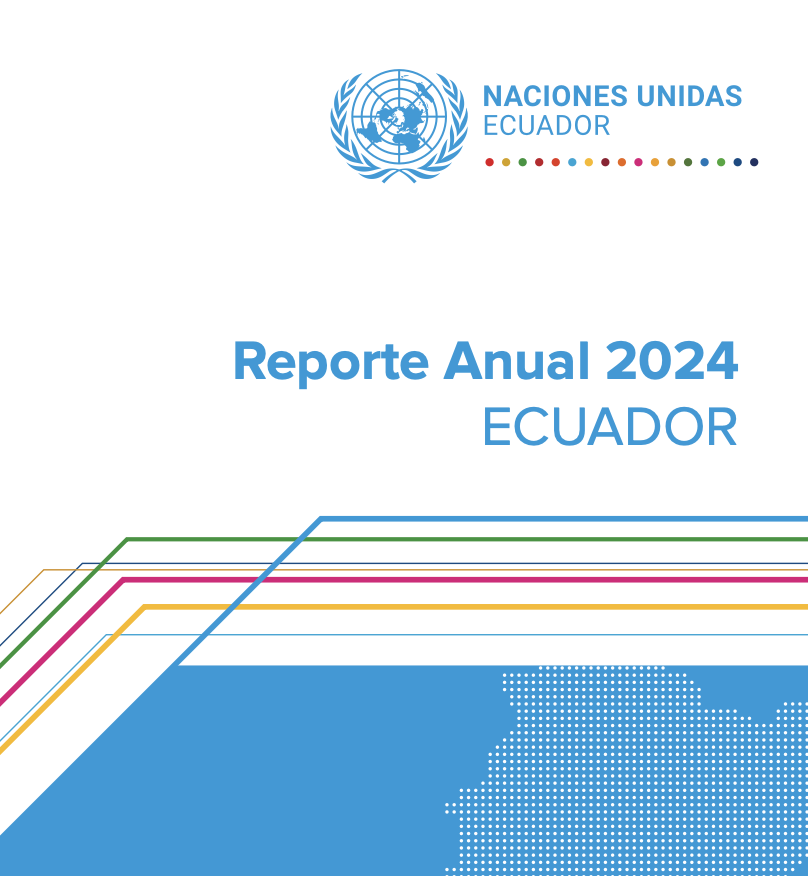
Publicación
25 agosto 2022
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Ecuador 2022-2026
Este documento determina la contribución colectiva de la ONU en su acompañamiento al compromiso del país hacia alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para un período de cuatro años, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental.
El Marco de Cooperación fue elaborado con el aporte de más de 500 personas de sectores de gobierno, empresa privada, sociedad civil y defensores de derechos humanos, academia, gremios, comunidad internacional, y titulares de derechos como grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, entre otros.
El documento define cuatro prioridades estratégicas de la ONU para el periodo 2022 -2026. Estas prioridades se enfocan en: la protección social y servicios sociales de calidad; la gestión ambiental y acción climática; la contribución a la igualdad socioeconómica y la transformación productiva sostenible y; la contribución al fortalecimiento del Estado de derechos, a través de instituciones sólidas y una mayor cohesión social.
1 / 5
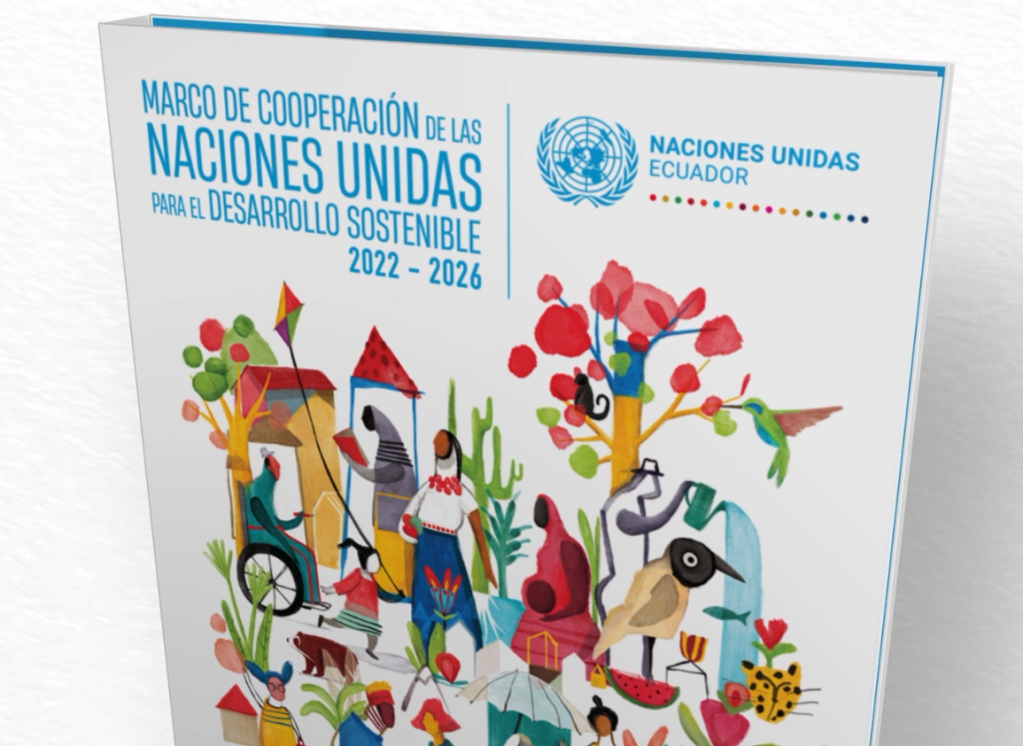
Comunicado de prensa
23 septiembre 2025
Discurso del Secretario General ante la 80 Asamblea General en la apertura del Debate General
"Permítanme comenzar con dos palabras que no hemos podido decir lo suficiente en este Salón:
Señora Presidenta,
Excelencias,
Damas y caballeros,
Hace ochenta años, en un mundo devastado por la guerra, las y los líderes tomaron una decisión.
La cooperación sobre el caos.
La ley sobre la anarquía.
La paz sobre el conflicto.
Esa decisión dio origen a las Naciones Unidas, no como un sueño de perfección, sino como una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad.
Muchos de nuestras y nuestros fundadores habían visto de primera mano el infierno de los campos de exterminio y el terror de la guerra.
Sabían que el verdadero liderazgo significaba crear un sistema para evitar la repetición de esos horrores.
Un cortafuegos contra las llamas del conflicto y la Tercera Guerra Mundial.
Un foro para que los Estados soberanos buscaran el diálogo y la cooperación.
Y una afirmación concreta de una verdad humana esencial:
Estamos todas juntas y juntos en esto.
Este Salón de la Asamblea General es el latido de esa verdad.
Por eso, durante décadas, las y los líderes mundiales han venido a este podio único en su tipo.
Por eso están ustedes aquí hoy.
Porque, en su mejor versión, las Naciones Unidas son más que un lugar de encuentro.
Son una brújula moral.
Una fuerza para la paz y el mantenimiento de la paz.
Un guardián del derecho internacional.
Un catalizador para el desarrollo sostenible.
Un salvavidas para las personas en crisis.
Un faro para los derechos humanos.
Un centro que transforma sus decisiones —las decisiones de los Estados Miembros— en acción.
Ochenta años después, nos enfrentamos de nuevo a la pregunta que enfrentaron nuestros fundadores, solo que ahora es más urgente, más entrelazada, más implacable:
¿Qué tipo de mundo elegimos construir en conjunto?
Excelencias,
Tenemos mucho trabajo por delante… mientras que nuestra capacidad para realizar ese trabajo se está viendo recortada.
Hemos entrado en una era de perturbaciones imprudentes y sufrimiento humano implacable.
Miren a su alrededor.
Los principios de las Naciones Unidas que ustedes han establecido están bajo asedio.
Escuchen.
Los pilares de la paz y el progreso se tambalean bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia.
Naciones soberanas, invadidas.
El hambre, utilizada como arma.
La verdad, silenciada.
Humo que se eleva de ciudades bombardeadas.
Ira creciente en sociedades fracturadas.
Mares en ascenso que devoran las costas.
Cada uno es una advertencia.
Cada uno es una pregunta.
¿Qué tipo de mundo elegiremos?
¿Un mundo de poder bruto — o un mundo de leyes?
¿Un mundo que es una lucha por el interés propio — o un mundo donde las naciones se unen?
¿Un mundo donde la fuerza hace el derecho — o un mundo de derechos para todas y todos?
Excelencias,
Nuestro mundo se está volviendo cada vez más multipolar.
Esto es positivo — refleja un panorama global más diverso y dinámico.
Pero la multipolaridad sin instituciones multilaterales eficaces conduce al caos — como Europa aprendió de la manera más dura con la Primera Guerra Mundial. Era multipolar, pero no había instituciones multilaterales.
Seamos claros:
La cooperación internacional no es ingenuidad.
Es pragmatismo realista.
En un mundo donde las amenazas cruzan fronteras, el aislamiento es una ilusión.
Ningún país puede detener una pandemia solo.
Ningún ejército puede frenar el aumento de las temperaturas.
Ningún algoritmo puede reconstruir la confianza una vez que se ha roto.
Estas son pruebas de estrés globales — de nuestros sistemas, nuestra solidaridad y nuestra determinación.
Estoy convencido:
Podemos superar estas pruebas.
Y debemos hacerlo.
Porque la gente en todas partes exige algo mejor.
Les debemos un sistema digno de su confianza — y un futuro digno de sus sueños.
Y por eso, debemos tomar la decisión — una decisión activa.
Reafirmar el imperativo del derecho internacional.
Reafirmar la centralidad del multilateralismo.
Reforzar la justicia y los derechos humanos.
Y renovar nuestro compromiso con los principios que dieron origen a nuestra organización — y con la promesa contenida en sus primeras palabras:
“Nosotros los pueblos”.
Excelencias,
Las decisiones que enfrentamos no forman parte de un debate ideológico.
Son una cuestión de vida o muerte para millones.
Al observar el panorama global, debemos tomar cinco decisiones críticas.
Primero, debemos elegir la paz basada en el derecho internacional.
La paz es nuestra primera obligación.
Sin embargo, hoy en día, las guerras arden con una barbarie que juramos no volver a permitir.
Demasiado a menudo, la Carta se emplea cuando conviene y se pisotea cuando no.
Pero la Carta no es opcional. Es nuestra base.
Y cuando la base se resquebraja, todo lo construido sobre ella se fractura.
En todo el mundo, vemos países actuando como si las reglas no se aplicaran a ellos.
Vemos a seres humanos tratados como menos que humanos.
Y debemos denunciarlo.
La impunidad es la madre del caos — y ha engendrado algunos de los conflictos más atroces de nuestro tiempo.
En Sudán, los civiles están siendo masacrados, hambrientos y silenciados. Las mujeres y las niñas enfrentan una violencia indescriptible.
No hay solución militar.
Insto a todas las partes, incluidas las presentes en este Salón: Pongan fin al apoyo externo que alimenta este derramamiento de sangre. Esfuércense por proteger a las y los civiles.
Porque el pueblo sudanés merece paz, dignidad y esperanza.
En Ucrania, la violencia implacable sigue matando a civiles, destruyendo infraestructuras civiles y amenazando la paz y la seguridad mundiales.
Felicito los recientes esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y otros. Debemos trabajar por un alto el fuego total y una paz justa y duradera, de conformidad con la Carta, las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.
En Gaza, los horrores se acercan a un tercer año monstruoso. Son el resultado de decisiones que desafían la humanidad básica.
La magnitud de la muerte y la destrucción supera cualquier otro conflicto en mis años como Secretario General.
La Corte Internacional de Justicia ha emitido medidas provisionales legalmente vinculantes en el caso denominado: “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza”.
Desde entonces, se ha declarado una hambruna y la matanza se ha intensificado.
Las medidas estipuladas por la Corte Internacional de Justicia deben implementarse — plena e inmediatamente.
Nada puede justificar los horribles ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre ni la toma de rehenes, ambos condenados repetidamente por mí.
Y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza.
Sabemos lo que se necesita:
Alto el fuego permanente ahora. Todas y todos los rehenes liberados ahora. Acceso humanitario pleno ahora.
Y no debemos ceder en la única respuesta viable para una paz sostenible en Oriente Medio: una solución de dos Estados, como se reafirmó elocuentemente ayer.
Debemos revertir urgentemente las tendencias peligrosas sobre el terreno.
La expansión y violencia implacables de los colonos, y la amenaza inminente de anexión, deben detenerse.
En todas partes — desde Haití hasta Yemen, Myanmar, el Sahel y más allá — debemos elegir la paz anclada en el derecho internacional.
El año pasado trajo destellos de esperanza, incluyendo: el alto el fuego entre Camboya y Tailandia, y el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia, mediado por Estados Unidos.
Pero demasiadas crisis continúan sin control.
La impunidad prevalece.
La anarquía es contagiosa.
Invita al caos, acelera el terror y arriesga una carrera nuclear sin control.
Cuando la rendición de cuentas disminuye, los cementerios crecen.
Cuando el personal y las instalaciones de la ONU son atacados — violando obligaciones legales — también se ataca el núcleo de nuestra capacidad para servir y cumplir.
El Consejo de Seguridad debe estar a la altura de sus responsabilidades.
Debe ser más representativo, más transparente y más eficaz.
Y más allá de la respuesta a las crisis, debemos abordar las injusticias que encienden los conflictos — exclusión, desigualdad, impunidad y corrupción.
La forma más segura de silenciar las armas es alzar la voz por la justicia.
La verdadera seguridad nace de la equidad y la oportunidad para todas y todos.Lo que me lleva al segundo punto: debemos elegir la dignidad humana y los derechos humanos.
Los derechos humanos no son un adorno de la paz: son su fundamento.
Los derechos humanos —económicos, sociales, culturales, políticos, civiles— son universales, indivisibles e interdependientes.
Elegir los derechos significa más que palabras.
Significa justicia en lugar de silencio.
Significa proteger la libertad y el espacio cívico;
Avanzar en la igualdad para mujeres y niñas;
Enfrentar el racismo y la intolerancia en todas sus formas;
Proteger a las y los defensores de los derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión;
Y defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes, para que la movilidad sea segura y esté basada en el derecho internacional.
Los derechos humanos son una batalla diaria — en línea y fuera de línea.
Requieren voluntad política.
Pero la dignidad no es solo cuestión de derechos protegidos.
Es cuestión de derechos cumplidos — a través de un desarrollo inclusivo y resiliente.
Derechos que cierran la puerta a la pobreza y el hambre.
Derechos que abren puertas a la educación, la salud y la oportunidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra hoja de ruta compartida para hacer realidad estos derechos.
Pero avanzar por cualquier camino requiere combustible.
La financiación es ese combustible.
Hemos visto lo que puede lograr el desarrollo bien hecho:
En la última década, millones más han accedido a la electricidad, la cocina limpia y el internet.
El matrimonio infantil está disminuyendo.
La representación de las mujeres está creciendo.
Pero los recortes en la ayuda están causando estragos.
Son una sentencia de muerte para muchos.
Un futuro robado para muchos más.
Esta es la paradoja de nuestro tiempo:
Sabemos lo que necesitamos… pero estamos retirando el propio salvavidas que lo hace posible.
Para elegir la dignidad, debemos elegir la justicia financiera y la solidaridad.
Necesitamos reformar la arquitectura financiera internacional para que impulse el desarrollo para todos.
Con Bancos Multilaterales de Desarrollo más grandes y audaces — prestando y apalancando más inversión y financiamiento privado.
Con alivio de la deuda más rápido y justo — que llegue a todos los países en crisis, incluidas las economías de ingresos medios.
Con recursos que permanezcan donde pertenecen — combatiendo los flujos ilícitos y las prácticas fiscales abusivas que roban el futuro a las sociedades.
Y con instituciones financieras globales que representen el mundo actual — con mucha mayor participación de los países en desarrollo.
Elijamos una economía global que funcione para todas y todos.
Elijamos los derechos humanos y la dignidad.
Y demos impulso a una transición justa para las personas y el planeta.
Lo que nos lleva a la tercera elección: debemos elegir la justicia climática.
La crisis climática se está acelerando.
Y también lo están las soluciones.
El futuro de la energía limpia ya no es una promesa lejana. Está aquí.
Ningún gobierno, industria o interés particular puede detenerlo.
Pero algunos lo intentan — perjudicando economías, perpetuando precios más altos y desperdiciando una oportunidad histórica.
Excelencias,
Los combustibles fósiles son una apuesta perdedora.
El año pasado, casi toda la nueva capacidad energética provino de fuentes renovables — y la inversión está aumentando.
Las energías renovables son la fuente de energía nueva más barata y rápida.
Crean empleos, impulsan el crecimiento, protegen las economías de la volatilidad de los mercados de petróleo y gas, conectan a los desconectados y pueden liberarnos de la tiranía de los combustibles fósiles.
Pero no al ritmo actual.
La inversión en energía limpia sigue siendo desigual.
Las redes y el almacenamiento del siglo XXI no se están desplegando lo suficientemente rápido.
Y los subsidios públicos, provenientes del dinero de los contribuyentes, siguen fluyendo a los combustibles fósiles en una proporción de nueve a uno respecto a la energía limpia.
Mientras tanto, las emisiones, las temperaturas y los desastres siguen aumentando.
Y quienes menos responsabilidad tienen, son quienes más sufren.
La ciencia dice que limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados para finales de este siglo aún es posible.
Pero la ventana se está cerrando.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado la obligación legal de los Estados.
Debemos intensificar la acción y la ambición, especialmente a través de planes climáticos nacionales más sólidos.
Mañana, daré la bienvenida a líderes para anunciar nuevos objetivos.
El G20, los mayores emisores, debe liderar, guiado por responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Pero todos los países deben actuar mientras nos dirigimos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Brasil.
Acelerando la acción en energía, bosques, metano y descarbonización industrial.
Definiendo una hoja de ruta creíble para movilizar 1.3 billones de dólares estadounidenses anualmente en financiamiento climático para países en desarrollo para 2035.
Apoyando transiciones justas.
Duplicando el financiamiento para la adaptación a al menos 40 mil millones de dólares estadounidenses este año y desplegando rápidamente herramientas probadas para desbloquear miles de millones más en financiamiento concesional.
Y capitalizando el Fondo de Pérdidas y Daños con contribuciones significativas.
Todo esto requiere que gobiernos, instituciones financieras internacionales, filantropías, sociedad civil y sector privado trabajen juntos:
Para proporcionar espacio fiscal a los países en desarrollo y desbloquear nuevas fuentes innovadoras de financiamiento a gran escala — incluyendo gravámenes solidarios sobre sectores altamente emisores y canjes de deuda.
Tenemos las soluciones y las herramientas.
Pero debemos elegir la justicia climática y la acción climática.
Cuarto, debemos elegir poner la tecnología al servicio de la humanidad.
La inteligencia artificial está reescribiendo la existencia humana en tiempo real.
Transformando cómo aprendemos, trabajamos, nos comunicamos — y en qué podemos confiar.
La pregunta no es cómo detenerla, sino cómo orientarla para el bien común.
La tecnología debe ser nuestra servidora — no nuestra dueña.
Debe promover los derechos humanos, la dignidad humana y la autonomía humana.
Sin embargo, hoy en día, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) supera la regulación y la responsabilidad — y está concentrado en pocas manos.
Y los riesgos se expanden a nuevas fronteras — desde la biotecnología hasta las armas autónomas.
Estamos presenciando el surgimiento de herramientas para la vigilancia masiva, el control social masivo, la disrupción masiva e incluso la destrucción masiva.
Herramientas que pueden agotar la energía, tensionar los ecosistemas e intensificar la carrera por minerales críticos — potencialmente alimentando la inestabilidad y el conflicto.
Sin embargo, estas tecnologías siguen en gran medida sin gobernanza.
Necesitamos salvaguardas universales y normas comunes — en todas las plataformas.
Ninguna empresa debe estar por encima de la ley.
Ninguna máquina debe decidir quién vive o muere.
Ningún sistema debe desplegarse sin transparencia, seguridad y rendición de cuentas.
El mes pasado, esta Asamblea dio un paso histórico, estableciendo un Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y un Diálogo Global Anual sobre la Gobernanza de la IA.
Dos nuevos pilares de una arquitectura compartida:
Conectando la ciencia con la política para aportar claridad y visión de futuro;
Permitiendo que la innovación prospere mientras se promueven nuestros valores y derechos;
Y asegurando que gobiernos, empresas y sociedad civil puedan ayudar a definir normas comunes.
Debemos construir sobre estos mecanismos — y cerrar la brecha de capacidades.
Todos los países deben poder diseñar y desarrollar IA — no solo consumirla.
He propuesto opciones de financiamiento voluntario para desarrollar capacidad informática, datos y habilidades en IA en los países en desarrollo.
Ningún país debe quedar excluido del futuro digital — ni quedar atrapado en sistemas que no puede moldear ni confiar.
Los gobiernos deben liderar con visión.
Las empresas deben actuar con responsabilidad.
Y nosotros — la comunidad internacional — debemos asegurar que la tecnología eleve a la humanidad.
Así que elijamos:
Cooperación sobre fragmentación;
Ética sobre conveniencia;
Y transparencia sobre opacidad.
La tecnología no nos esperará.
Pero aún podemos elegir a qué sirve.
Elijamos sabiamente.Quinto y último, para alcanzar todos estos objetivos, debemos elegir fortalecer a las Naciones Unidas para el siglo XXI.
Las fuerzas que sacuden nuestro mundo también están poniendo a prueba los cimientos del sistema de las Naciones Unidas.
Estamos siendo golpeados por crecientes tensiones y divisiones geopolíticas, incertidumbre crónica y una presión financiera cada vez mayor.
Pero quienes dependen de las Naciones Unidas no deben cargar con el costo.
Especialmente ahora, cuando por cada dólar invertido en apoyar nuestro trabajo fundamental para construir la paz el mundo gasta 750 dólares en armas de guerra.
Esto no solo es insostenible, es indefendible.
En este momento de crisis, las Naciones Unidas nunca han sido más esenciales.
El mundo necesita nuestra legitimidad única. Nuestro poder de convocatoria. Nuestra visión para unir naciones, tender puentes y enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
El Pacto para el Futuro ha demostrado su determinación de construir unas Naciones Unidas más fuertes, inclusivas y eficaces.
Esa es la lógica — y la urgencia — de nuestra Iniciativa ONU80.
Nos estamos moviendo con rapidez y decisión.
He presentado propuestas concretas:
Un presupuesto revisado para 2026 que refuerza la rendición de cuentas, mejora la entrega y reduce costos.
Reformas prácticas para implementar mandatos de manera más eficaz y eficiente, con mayor impacto.
Y propuestas para impulsar un cambio de paradigma en la estructura de la ONU y en cómo trabajan juntas sus partes.
La mayoría de estas decisiones recaen en ustedes, los Estados Miembros.
Avanzaremos con pleno respeto a los procedimientos establecidos.
Juntas y juntos, elijamos invertir en unas Naciones Unidas que se adapten, innoven y estén facultadas para cumplir para las personas en todas partes.
Excelencias,
Mi mensaje principal se resume en esto: Ahora es el momento de elegir.
No basta con saber cuáles son las decisiones correctas.
Les insto a tomarlas.
Crecí en un mundo donde las opciones eran pocas.
Me crié en la oscuridad de una dictadura, donde el miedo silenciaba las voces y la esperanza casi se extinguía.
Sin embargo, incluso en las horas más sombrías, especialmente entonces, descubrí una verdad que nunca me ha abandonado:
El poder no reside en manos de quienes dominan o dividen.
El verdadero poder surge de las personas, de nuestra determinación compartida de defender la dignidad.
De defender la igualdad.
De creer, con firmeza, en nuestra humanidad común y en el potencial de cada ser humano.
Aprendí desde temprano a perseverar. A alzar la voz. A negarme a rendirme.
Sin importar el desafío. Sin importar el obstáculo. Sin importar la hora.
Debemos, y lo haremos, superar.
Porque en un mundo de muchas opciones, hay una elección que nunca debemos tomar:
La elección de rendirnos.
Nunca debemos rendirnos.
Esa es mi promesa para ustedes.
Por la paz. Por la dignidad. Por la justicia. Por la humanidad.
Por el mundo que sabemos que es posible cuando trabajamos como uno solo.
Nunca, nunca me rendiré.
Gracias".
Señora Presidenta,
Excelencias,
Damas y caballeros,
Hace ochenta años, en un mundo devastado por la guerra, las y los líderes tomaron una decisión.
La cooperación sobre el caos.
La ley sobre la anarquía.
La paz sobre el conflicto.
Esa decisión dio origen a las Naciones Unidas, no como un sueño de perfección, sino como una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad.
Muchos de nuestras y nuestros fundadores habían visto de primera mano el infierno de los campos de exterminio y el terror de la guerra.
Sabían que el verdadero liderazgo significaba crear un sistema para evitar la repetición de esos horrores.
Un cortafuegos contra las llamas del conflicto y la Tercera Guerra Mundial.
Un foro para que los Estados soberanos buscaran el diálogo y la cooperación.
Y una afirmación concreta de una verdad humana esencial:
Estamos todas juntas y juntos en esto.
Este Salón de la Asamblea General es el latido de esa verdad.
Por eso, durante décadas, las y los líderes mundiales han venido a este podio único en su tipo.
Por eso están ustedes aquí hoy.
Porque, en su mejor versión, las Naciones Unidas son más que un lugar de encuentro.
Son una brújula moral.
Una fuerza para la paz y el mantenimiento de la paz.
Un guardián del derecho internacional.
Un catalizador para el desarrollo sostenible.
Un salvavidas para las personas en crisis.
Un faro para los derechos humanos.
Un centro que transforma sus decisiones —las decisiones de los Estados Miembros— en acción.
Ochenta años después, nos enfrentamos de nuevo a la pregunta que enfrentaron nuestros fundadores, solo que ahora es más urgente, más entrelazada, más implacable:
¿Qué tipo de mundo elegimos construir en conjunto?
Excelencias,
Tenemos mucho trabajo por delante… mientras que nuestra capacidad para realizar ese trabajo se está viendo recortada.
Hemos entrado en una era de perturbaciones imprudentes y sufrimiento humano implacable.
Miren a su alrededor.
Los principios de las Naciones Unidas que ustedes han establecido están bajo asedio.
Escuchen.
Los pilares de la paz y el progreso se tambalean bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia.
Naciones soberanas, invadidas.
El hambre, utilizada como arma.
La verdad, silenciada.
Humo que se eleva de ciudades bombardeadas.
Ira creciente en sociedades fracturadas.
Mares en ascenso que devoran las costas.
Cada uno es una advertencia.
Cada uno es una pregunta.
¿Qué tipo de mundo elegiremos?
¿Un mundo de poder bruto — o un mundo de leyes?
¿Un mundo que es una lucha por el interés propio — o un mundo donde las naciones se unen?
¿Un mundo donde la fuerza hace el derecho — o un mundo de derechos para todas y todos?
Excelencias,
Nuestro mundo se está volviendo cada vez más multipolar.
Esto es positivo — refleja un panorama global más diverso y dinámico.
Pero la multipolaridad sin instituciones multilaterales eficaces conduce al caos — como Europa aprendió de la manera más dura con la Primera Guerra Mundial. Era multipolar, pero no había instituciones multilaterales.
Seamos claros:
La cooperación internacional no es ingenuidad.
Es pragmatismo realista.
En un mundo donde las amenazas cruzan fronteras, el aislamiento es una ilusión.
Ningún país puede detener una pandemia solo.
Ningún ejército puede frenar el aumento de las temperaturas.
Ningún algoritmo puede reconstruir la confianza una vez que se ha roto.
Estas son pruebas de estrés globales — de nuestros sistemas, nuestra solidaridad y nuestra determinación.
Estoy convencido:
Podemos superar estas pruebas.
Y debemos hacerlo.
Porque la gente en todas partes exige algo mejor.
Les debemos un sistema digno de su confianza — y un futuro digno de sus sueños.
Y por eso, debemos tomar la decisión — una decisión activa.
Reafirmar el imperativo del derecho internacional.
Reafirmar la centralidad del multilateralismo.
Reforzar la justicia y los derechos humanos.
Y renovar nuestro compromiso con los principios que dieron origen a nuestra organización — y con la promesa contenida en sus primeras palabras:
“Nosotros los pueblos”.
Excelencias,
Las decisiones que enfrentamos no forman parte de un debate ideológico.
Son una cuestión de vida o muerte para millones.
Al observar el panorama global, debemos tomar cinco decisiones críticas.
Primero, debemos elegir la paz basada en el derecho internacional.
La paz es nuestra primera obligación.
Sin embargo, hoy en día, las guerras arden con una barbarie que juramos no volver a permitir.
Demasiado a menudo, la Carta se emplea cuando conviene y se pisotea cuando no.
Pero la Carta no es opcional. Es nuestra base.
Y cuando la base se resquebraja, todo lo construido sobre ella se fractura.
En todo el mundo, vemos países actuando como si las reglas no se aplicaran a ellos.
Vemos a seres humanos tratados como menos que humanos.
Y debemos denunciarlo.
La impunidad es la madre del caos — y ha engendrado algunos de los conflictos más atroces de nuestro tiempo.
En Sudán, los civiles están siendo masacrados, hambrientos y silenciados. Las mujeres y las niñas enfrentan una violencia indescriptible.
No hay solución militar.
Insto a todas las partes, incluidas las presentes en este Salón: Pongan fin al apoyo externo que alimenta este derramamiento de sangre. Esfuércense por proteger a las y los civiles.
Porque el pueblo sudanés merece paz, dignidad y esperanza.
En Ucrania, la violencia implacable sigue matando a civiles, destruyendo infraestructuras civiles y amenazando la paz y la seguridad mundiales.
Felicito los recientes esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y otros. Debemos trabajar por un alto el fuego total y una paz justa y duradera, de conformidad con la Carta, las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.
En Gaza, los horrores se acercan a un tercer año monstruoso. Son el resultado de decisiones que desafían la humanidad básica.
La magnitud de la muerte y la destrucción supera cualquier otro conflicto en mis años como Secretario General.
La Corte Internacional de Justicia ha emitido medidas provisionales legalmente vinculantes en el caso denominado: “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza”.
Desde entonces, se ha declarado una hambruna y la matanza se ha intensificado.
Las medidas estipuladas por la Corte Internacional de Justicia deben implementarse — plena e inmediatamente.
Nada puede justificar los horribles ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre ni la toma de rehenes, ambos condenados repetidamente por mí.
Y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza.
Sabemos lo que se necesita:
Alto el fuego permanente ahora. Todas y todos los rehenes liberados ahora. Acceso humanitario pleno ahora.
Y no debemos ceder en la única respuesta viable para una paz sostenible en Oriente Medio: una solución de dos Estados, como se reafirmó elocuentemente ayer.
Debemos revertir urgentemente las tendencias peligrosas sobre el terreno.
La expansión y violencia implacables de los colonos, y la amenaza inminente de anexión, deben detenerse.
En todas partes — desde Haití hasta Yemen, Myanmar, el Sahel y más allá — debemos elegir la paz anclada en el derecho internacional.
El año pasado trajo destellos de esperanza, incluyendo: el alto el fuego entre Camboya y Tailandia, y el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia, mediado por Estados Unidos.
Pero demasiadas crisis continúan sin control.
La impunidad prevalece.
La anarquía es contagiosa.
Invita al caos, acelera el terror y arriesga una carrera nuclear sin control.
Cuando la rendición de cuentas disminuye, los cementerios crecen.
Cuando el personal y las instalaciones de la ONU son atacados — violando obligaciones legales — también se ataca el núcleo de nuestra capacidad para servir y cumplir.
El Consejo de Seguridad debe estar a la altura de sus responsabilidades.
Debe ser más representativo, más transparente y más eficaz.
Y más allá de la respuesta a las crisis, debemos abordar las injusticias que encienden los conflictos — exclusión, desigualdad, impunidad y corrupción.
La forma más segura de silenciar las armas es alzar la voz por la justicia.
La verdadera seguridad nace de la equidad y la oportunidad para todas y todos.Lo que me lleva al segundo punto: debemos elegir la dignidad humana y los derechos humanos.
Los derechos humanos no son un adorno de la paz: son su fundamento.
Los derechos humanos —económicos, sociales, culturales, políticos, civiles— son universales, indivisibles e interdependientes.
Elegir los derechos significa más que palabras.
Significa justicia en lugar de silencio.
Significa proteger la libertad y el espacio cívico;
Avanzar en la igualdad para mujeres y niñas;
Enfrentar el racismo y la intolerancia en todas sus formas;
Proteger a las y los defensores de los derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión;
Y defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes, para que la movilidad sea segura y esté basada en el derecho internacional.
Los derechos humanos son una batalla diaria — en línea y fuera de línea.
Requieren voluntad política.
Pero la dignidad no es solo cuestión de derechos protegidos.
Es cuestión de derechos cumplidos — a través de un desarrollo inclusivo y resiliente.
Derechos que cierran la puerta a la pobreza y el hambre.
Derechos que abren puertas a la educación, la salud y la oportunidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra hoja de ruta compartida para hacer realidad estos derechos.
Pero avanzar por cualquier camino requiere combustible.
La financiación es ese combustible.
Hemos visto lo que puede lograr el desarrollo bien hecho:
En la última década, millones más han accedido a la electricidad, la cocina limpia y el internet.
El matrimonio infantil está disminuyendo.
La representación de las mujeres está creciendo.
Pero los recortes en la ayuda están causando estragos.
Son una sentencia de muerte para muchos.
Un futuro robado para muchos más.
Esta es la paradoja de nuestro tiempo:
Sabemos lo que necesitamos… pero estamos retirando el propio salvavidas que lo hace posible.
Para elegir la dignidad, debemos elegir la justicia financiera y la solidaridad.
Necesitamos reformar la arquitectura financiera internacional para que impulse el desarrollo para todos.
Con Bancos Multilaterales de Desarrollo más grandes y audaces — prestando y apalancando más inversión y financiamiento privado.
Con alivio de la deuda más rápido y justo — que llegue a todos los países en crisis, incluidas las economías de ingresos medios.
Con recursos que permanezcan donde pertenecen — combatiendo los flujos ilícitos y las prácticas fiscales abusivas que roban el futuro a las sociedades.
Y con instituciones financieras globales que representen el mundo actual — con mucha mayor participación de los países en desarrollo.
Elijamos una economía global que funcione para todas y todos.
Elijamos los derechos humanos y la dignidad.
Y demos impulso a una transición justa para las personas y el planeta.
Lo que nos lleva a la tercera elección: debemos elegir la justicia climática.
La crisis climática se está acelerando.
Y también lo están las soluciones.
El futuro de la energía limpia ya no es una promesa lejana. Está aquí.
Ningún gobierno, industria o interés particular puede detenerlo.
Pero algunos lo intentan — perjudicando economías, perpetuando precios más altos y desperdiciando una oportunidad histórica.
Excelencias,
Los combustibles fósiles son una apuesta perdedora.
El año pasado, casi toda la nueva capacidad energética provino de fuentes renovables — y la inversión está aumentando.
Las energías renovables son la fuente de energía nueva más barata y rápida.
Crean empleos, impulsan el crecimiento, protegen las economías de la volatilidad de los mercados de petróleo y gas, conectan a los desconectados y pueden liberarnos de la tiranía de los combustibles fósiles.
Pero no al ritmo actual.
La inversión en energía limpia sigue siendo desigual.
Las redes y el almacenamiento del siglo XXI no se están desplegando lo suficientemente rápido.
Y los subsidios públicos, provenientes del dinero de los contribuyentes, siguen fluyendo a los combustibles fósiles en una proporción de nueve a uno respecto a la energía limpia.
Mientras tanto, las emisiones, las temperaturas y los desastres siguen aumentando.
Y quienes menos responsabilidad tienen, son quienes más sufren.
La ciencia dice que limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados para finales de este siglo aún es posible.
Pero la ventana se está cerrando.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado la obligación legal de los Estados.
Debemos intensificar la acción y la ambición, especialmente a través de planes climáticos nacionales más sólidos.
Mañana, daré la bienvenida a líderes para anunciar nuevos objetivos.
El G20, los mayores emisores, debe liderar, guiado por responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Pero todos los países deben actuar mientras nos dirigimos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Brasil.
Acelerando la acción en energía, bosques, metano y descarbonización industrial.
Definiendo una hoja de ruta creíble para movilizar 1.3 billones de dólares estadounidenses anualmente en financiamiento climático para países en desarrollo para 2035.
Apoyando transiciones justas.
Duplicando el financiamiento para la adaptación a al menos 40 mil millones de dólares estadounidenses este año y desplegando rápidamente herramientas probadas para desbloquear miles de millones más en financiamiento concesional.
Y capitalizando el Fondo de Pérdidas y Daños con contribuciones significativas.
Todo esto requiere que gobiernos, instituciones financieras internacionales, filantropías, sociedad civil y sector privado trabajen juntos:
Para proporcionar espacio fiscal a los países en desarrollo y desbloquear nuevas fuentes innovadoras de financiamiento a gran escala — incluyendo gravámenes solidarios sobre sectores altamente emisores y canjes de deuda.
Tenemos las soluciones y las herramientas.
Pero debemos elegir la justicia climática y la acción climática.
Cuarto, debemos elegir poner la tecnología al servicio de la humanidad.
La inteligencia artificial está reescribiendo la existencia humana en tiempo real.
Transformando cómo aprendemos, trabajamos, nos comunicamos — y en qué podemos confiar.
La pregunta no es cómo detenerla, sino cómo orientarla para el bien común.
La tecnología debe ser nuestra servidora — no nuestra dueña.
Debe promover los derechos humanos, la dignidad humana y la autonomía humana.
Sin embargo, hoy en día, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) supera la regulación y la responsabilidad — y está concentrado en pocas manos.
Y los riesgos se expanden a nuevas fronteras — desde la biotecnología hasta las armas autónomas.
Estamos presenciando el surgimiento de herramientas para la vigilancia masiva, el control social masivo, la disrupción masiva e incluso la destrucción masiva.
Herramientas que pueden agotar la energía, tensionar los ecosistemas e intensificar la carrera por minerales críticos — potencialmente alimentando la inestabilidad y el conflicto.
Sin embargo, estas tecnologías siguen en gran medida sin gobernanza.
Necesitamos salvaguardas universales y normas comunes — en todas las plataformas.
Ninguna empresa debe estar por encima de la ley.
Ninguna máquina debe decidir quién vive o muere.
Ningún sistema debe desplegarse sin transparencia, seguridad y rendición de cuentas.
El mes pasado, esta Asamblea dio un paso histórico, estableciendo un Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y un Diálogo Global Anual sobre la Gobernanza de la IA.
Dos nuevos pilares de una arquitectura compartida:
Conectando la ciencia con la política para aportar claridad y visión de futuro;
Permitiendo que la innovación prospere mientras se promueven nuestros valores y derechos;
Y asegurando que gobiernos, empresas y sociedad civil puedan ayudar a definir normas comunes.
Debemos construir sobre estos mecanismos — y cerrar la brecha de capacidades.
Todos los países deben poder diseñar y desarrollar IA — no solo consumirla.
He propuesto opciones de financiamiento voluntario para desarrollar capacidad informática, datos y habilidades en IA en los países en desarrollo.
Ningún país debe quedar excluido del futuro digital — ni quedar atrapado en sistemas que no puede moldear ni confiar.
Los gobiernos deben liderar con visión.
Las empresas deben actuar con responsabilidad.
Y nosotros — la comunidad internacional — debemos asegurar que la tecnología eleve a la humanidad.
Así que elijamos:
Cooperación sobre fragmentación;
Ética sobre conveniencia;
Y transparencia sobre opacidad.
La tecnología no nos esperará.
Pero aún podemos elegir a qué sirve.
Elijamos sabiamente.Quinto y último, para alcanzar todos estos objetivos, debemos elegir fortalecer a las Naciones Unidas para el siglo XXI.
Las fuerzas que sacuden nuestro mundo también están poniendo a prueba los cimientos del sistema de las Naciones Unidas.
Estamos siendo golpeados por crecientes tensiones y divisiones geopolíticas, incertidumbre crónica y una presión financiera cada vez mayor.
Pero quienes dependen de las Naciones Unidas no deben cargar con el costo.
Especialmente ahora, cuando por cada dólar invertido en apoyar nuestro trabajo fundamental para construir la paz el mundo gasta 750 dólares en armas de guerra.
Esto no solo es insostenible, es indefendible.
En este momento de crisis, las Naciones Unidas nunca han sido más esenciales.
El mundo necesita nuestra legitimidad única. Nuestro poder de convocatoria. Nuestra visión para unir naciones, tender puentes y enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
El Pacto para el Futuro ha demostrado su determinación de construir unas Naciones Unidas más fuertes, inclusivas y eficaces.
Esa es la lógica — y la urgencia — de nuestra Iniciativa ONU80.
Nos estamos moviendo con rapidez y decisión.
He presentado propuestas concretas:
Un presupuesto revisado para 2026 que refuerza la rendición de cuentas, mejora la entrega y reduce costos.
Reformas prácticas para implementar mandatos de manera más eficaz y eficiente, con mayor impacto.
Y propuestas para impulsar un cambio de paradigma en la estructura de la ONU y en cómo trabajan juntas sus partes.
La mayoría de estas decisiones recaen en ustedes, los Estados Miembros.
Avanzaremos con pleno respeto a los procedimientos establecidos.
Juntas y juntos, elijamos invertir en unas Naciones Unidas que se adapten, innoven y estén facultadas para cumplir para las personas en todas partes.
Excelencias,
Mi mensaje principal se resume en esto: Ahora es el momento de elegir.
No basta con saber cuáles son las decisiones correctas.
Les insto a tomarlas.
Crecí en un mundo donde las opciones eran pocas.
Me crié en la oscuridad de una dictadura, donde el miedo silenciaba las voces y la esperanza casi se extinguía.
Sin embargo, incluso en las horas más sombrías, especialmente entonces, descubrí una verdad que nunca me ha abandonado:
El poder no reside en manos de quienes dominan o dividen.
El verdadero poder surge de las personas, de nuestra determinación compartida de defender la dignidad.
De defender la igualdad.
De creer, con firmeza, en nuestra humanidad común y en el potencial de cada ser humano.
Aprendí desde temprano a perseverar. A alzar la voz. A negarme a rendirme.
Sin importar el desafío. Sin importar el obstáculo. Sin importar la hora.
Debemos, y lo haremos, superar.
Porque en un mundo de muchas opciones, hay una elección que nunca debemos tomar:
La elección de rendirnos.
Nunca debemos rendirnos.
Esa es mi promesa para ustedes.
Por la paz. Por la dignidad. Por la justicia. Por la humanidad.
Por el mundo que sabemos que es posible cuando trabajamos como uno solo.
Nunca, nunca me rendiré.
Gracias".
1 / 5
Historia
24 octubre 2025
80 años: con la mirada al futuro, aprendiendo del pasado
En 1945, tras una devastadora y dolorosa guerra, representantes de 51 naciones decidieron unirse con la firme convicción de que el mundo podía ser distinto si todos trabajáramos en conjunto. Así, plasmaron ese ideal en una Carta que promulgaba la justicia, la dignidad, la igualdad y la cooperación, dando origen a las Naciones Unidas, una organización creada para preservar la paz, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo. Con el pasar de los años, en una sociedad marcada por conflictos, pobreza, hambre, desigualdad y crisis climática, la bandera de las Naciones Unidas se convirtió en un símbolo de esperanza para los pueblos y en un recordatorio de que ninguna nación enfrentaría sola los desafíos de la humanidad, porque el futuro lo construimos todos. Este 24 de octubre de 2025, las Naciones Unidas cumplen 80 años siendo ese espacio donde los países se encuentran para dialogar y llegar a acuerdos que permitan avanzar sin dejar a nadie atrás. Son ocho décadas de historia se han escrito con la participación y el compromiso de miles de personas alrededor del mundo que siguen creyendo que sí es posible construir sociedades más humanas y empáticas, más equitativas y solidarias, más conscientes y sostenibles. En Ecuador, esa historia también se escribe todos los días junto a las comunidades que transforman el país desde lo local. Como miembro fundador de la ONU, su compromiso con los principios de la Carta ha sido constante, trabajando de la mano de las 22 agencias, fondos y programas que acompañan las prioridades nacionales. Desde las montañas andinas hasta la Amazonía y la costa, la presencia de la ONU se refleja en proyectos que buscan mejorar vidas, fortalecer instituciones y cuidar el entorno.El Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022–2026 guía este trabajo conjunto con el Gobierno y la sociedad ecuatoriana. Bajo cuatro prioridades estratégicas, las Naciones Unidas apoyan iniciativas para garantizar la protección social y servicios públicos de calidad, promover la gestión ambiental y la acción climática, impulsar la igualdad socioeconómica y la transformación productiva sostenible, y reforzar el Estado de derecho y la cohesión social.Pero este marco es más que un documento, es un compromiso vivo con las personas. Es la convicción de que el desarrollo no puede medirse solo en cifras, sino en bienestar, oportunidades y derechos. Por eso, la ONU trabaja junto a instituciones públicas, sociedad civil, academia y sector privado, acompañando políticas y proyectos que buscan garantizar una vida digna, en armonía con la naturaleza y los derechos humanos.Los resultados de esa cooperación se sienten en múltiples rincones del país.Gracias al trabajo conjunto UNOPS apoya la gestión eficiente y transparente de proyectos públicos, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la mejora de los servicios esenciales. PNUD, FAO y ONU Mujeres promueven el liderazgo femenino, la producción sostenible y la igualdad de oportunidades. El Programa Mundial de Alimentos (WFP) garantiza que las comunidades más vulnerables accedan a una alimentación digna, mientras que OPS/OMS y UNICEF acompañan los esfuerzos del país por mejorar la salud, la educación y la protección de niñas, niños y adolescentes.ACNUR y OIM trabajan para proteger los derechos de las personas en movilidad humana y facilitar su integración en comunidades de acogida. La UNESCO impulsa la educación inclusiva y la preservación del patrimonio cultural y natural. Otras agencias como ONUSIDA, UNFPA, FAO y OIT contribuyen a las metas nacionales en salud pública, empleo digno, equidad de género y desarrollo sostenible.Cada uno de los proyectos impulsados por las agencias, fondos y programas tiene un rostro y una historia. Son mujeres rurales que lideran emprendimientos sostenibles, familias que reciben atención médica oportuna, jóvenes que alzan la voz para exigir un futuro más justo, y comunidades que aprenden a gestionar su territorio y recuperar sus ecosistemas.Cada paso dado nos acerca más al ideal con el que se fundaron las Naciones Unidas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.Ecuador, como el mundo, enfrenta grandes retos: la desigualdad y la pobreza aún afectan a millones de personas; la inseguridad y la violencia amenazan la convivencia pacífica; la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático ponen en riesgo ecosistemas únicos; y la migración, el desempleo y las brechas de género siguen exigiendo respuestas coordinadas y sostenibles. Como dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, “los principios de la Carta de las Naciones Unidas están siendo puestos a prueba como nunca antes”, pero “no es momento de esconderse ni de retroceder”. En tiempos de incertidumbre, la cooperación, la empatía y el multilateralismo son más necesarios que nunca.Ese llamado resuena también en Ecuador, porque cada logro alcanzado es fruto del esfuerzo compartido, y cada desafío pendiente, una oportunidad para fortalecer la solidaridad, el diálogo y la confianza.Después de ochenta años, las Naciones Unidas siguen aquí, acompañando, facilitando, articulando y apoyando al país y al mundo con la misma convicción con la que nacieron: la de unir voluntades para construir un mejor futuro para todas y todos. “Nosotros, los pueblos...”, así inicia la Carta que dio origen a las Naciones Unidas y hoy nos recuerda que la fuerza de esta organización no reside solo en sus instituciones, sino en las personas que la hacen posible. Porque mientras existan manos dispuestas a ayudar, oídos que sepan escuchar y corazones que trabajen juntos, la esperanza seguirá siendo el idioma más universal que tenemos.
1 / 5

Historia
15 julio 2025
UNOPS reconoce a Ecuador con el premio Premio POTYA 2024 por modernizar los servicios prehospitalarios
El proyecto de adquisición de ambulancias de soporte vital avanzado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), implementado a través de la gestión del proyecto y acompañamiento técnico de UNOPS, ha sido galardonado con el Premio al Proyecto del Año 2024 (POTYA) de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), reconociendo su eficiencia, transparencia e impacto en el acceso a servicios de salud de más de 18 millones de ecuatorianos.Durante más de una década, el país enfrentó el desafío de reemplazo de la flota de ambulancias, limitando su capacidad de respuesta ante emergencias. Para revertir esta situación, el MSP y UNOPS firmaron un acuerdo para la adquisición de 158 ambulancias y más de 7.800 equipos médicos, como parte del Plan de Repotenciación de la Red Pública de Salud.Gracias a prácticas de adquisiciones sostenibles y eficiencias en el proceso, el proyecto logró un ahorro del 16% del presupuesto (USD 4 millones), lo que permitió la adquisición de 30 ambulancias adicionales, superando así la meta inicial y siendo en total 188 unidades.Impacto y sostenibilidadAmbulancias distribuidas en las 24 provincias del país, mejorando la cobertura nacional.Más de 52.000 pacientes atendidos entre octubre de 2023 y octubre de 2024, con un incremento promedio del 146% en la respuesta a emergencias mensuales.Más de 600 profesionales de salud capacitados en operación, protocolos de emergencia y uso de equipos.Participación activa de mujeres en la operación y mantenimiento de ambulancias, promoviendo la igualdad de género y contribuyendo a la meta 5.5 del ODS 5.El POTYA es uno de los más altos reconocimientos que UNOPS concede a nivel global, entre más de 1.000 proyectos ejecutados anualmente en 120 países. Este galardón rinde homenaje a la excelencia operativa y al impacto transformador de las iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. La ceremonia oficial de premiación se realizó el 15 de julio en Copenhague, Dinamarca, con la participación de autoridades globales de UNOPS.Innovación El proyecto se diseñó en colaboración con instituciones clave del país, como el MSP, el IESS, el Cuerpo de Bomberos, SPPAT, y la Policía Nacional, a través de mesas técnicas para definir las especificaciones técnicas de las unidades y los equipos. Actualmente, Ecuador cuenta con especificaciones técnicas de ambulancias homologadas internacionalmente.En el marco del proyecto se entregaron un total de 7.896 dispositivos médicos, incluyendo desfibriladores, ventiladores mecánicos, kits quirúrgicos, equipos de diagnóstico portátiles y dispositivos de inmovilización, entre otros. Esta dotación permitirá una atención prehospitalaria más segura, eficaz y profesional.Más de 600 profesionales de la salud recibieron capacitación en operaciones de ambulancias, uso de equipos y protocolos de respuesta a emergencias. Esta capacitación garantiza la operación y el mantenimiento sostenible de las ambulancias, lo que permite al Ministerio de Salud Pública (MSP) gestionar la flota de forma independiente.Testimonios“La entrega de estas nuevas ambulancias representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la atención prehospitalaria, especialmente en áreas rurales. Gracias por acercar servicios médicos de calidad a cada rincón del Ecuador,” afirmó Johanna Carrión, paramédica en Orellana.“La anterior unidad tenía un daño mecánico. Ahora, con esta nueva ambulancia, podemos ofrecer una atención más segura y eficiente a la población de Pallatanga,” comentó Perla Quinatoa, conductora de ambulancia.Compromiso con los Objetivos de Desarrollo SostenibleEl proyecto contribuye con el Plan Decenal de Salud 2022-2031 del MSP de Ecuador; así como con el logro de los ODS 3: acceso a la salud de calidad, ODS 12: producción y consumo responsables; así como con el ODS 16: fortalecimiento de instituciones sólidas. El proyecto impulsado por el MSP priorizó inversiones sostenibles y una gestión pública transparente y equitativa. La participación de UNOPS garantizó que todos los procesos, desde la adquisición hasta la implementación, se desarrollarán conforme a los más altos estándares del sector salud.
1 / 5

Historia
14 julio 2025
La iniciativa NUTEC Plastics ayuda a proteger la biodiversidad en las islas Galápagos
A fin de hacer frente a la creciente amenaza que plantea la contaminación marina por microplásticos en las Islas Galápagos, la iniciativa TECnología NUclear para el Control de la Contaminación por Plásticos (NUTEC Plastics) del OIEA se ha asociado con el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) del Ecuador para crear capacidad en materia de monitorización y análisis de microplásticos. Reconocidas por su increíble variedad de subespecies y sus adaptaciones evolutivas únicas, las Islas Galápagos son a veces descritas como un “laboratorio viviente de la evolución” por su posición aislada en el océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros al oeste del Ecuador continental.“Para preservar la rica biodiversidad del archipiélago, el Parque Nacional Galápagos ha puesto en marcha políticas ambientales de protección muy estrictas con el fin de mantener la integridad de la flora y la fauna únicas que habitan en las islas —señala María José Marín Jarrín, de la ESPOL—. Estas políticas limitan el número de personas que pueden visitar las islas y restringen la entrada a determinadas zonas y playas. En algunas partes ni siquiera se permite el ingreso de científicos ambientales, para evitar cualquier efecto perjudicial en el delicado equilibrio del ecosistema”. Residuos plásticosCon todas estas medidas, las islas están bien protegidas de la contaminación por plásticos que se genera a nivel local, pero los residuos plásticos procedentes de ultramar suponen otro tipo de desafío. Se estima que cada año llegan a la costa seis toneladas de residuos plásticos que ponen en peligro la flora y la fauna silvestres y el medio ambiente del archipiélago. En los últimos diez años, el Parque Nacional Galápagos ha elaborado un sólido programa de monitorización y limpieza de los residuos plásticos de mayor tamaño. Sin embargo, los microplásticos —partículas de plástico de menos de cinco milímetros— plantean un desafío más complejo, ya que, por su pequeño tamaño, los animales marinos pueden ingerirlos fácilmente, lo que puede tener efectos perjudiciales en su salud. El tamaño de estas partículas también dificulta el uso de métodos tradicionales de monitorización e históricamente ha obstaculizado la labor del Parque Nacional de recopilar datos utilizables para poner en marcha programas de monitorización y mitigación.Datos de mejor calidad Como parte de sus actividades de creación de capacidad en el marco de NUTEC Plastics en el Ecuador y América Latina, el OIEA, mediante su programa de cooperación técnica, ha facilitado la adquisición de instrumentos de base nuclear y la capacitación práctica para que los científicos de la región puedan evaluar y caracterizar la contaminación por microplásticos y, en consecuencia, producir datos de gran calidad sobre la contaminación por plásticos en el medio marino. Con su nueva capacidad y su tecnología punta, el INOCAR se ha convertido en un centro regional de monitorización de microplásticos marinos, donde se analizan muestras de las Islas Galápagos y de todo el Ecuador, así como de otros países sudamericanos e incluso de la Antártida, lo que posibilita la recopilación de mayores cantidades de datos de mejor calidad.Ecosistemas frágilesConforme se ejecutan estos proyectos de cooperación técnica, el INOCAR seguirá analizando muestras de agua de mar y arena, mientras que la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) se centrará en la biodiversidad y los organismos marinos y terrestres, gracias a lo cual el Parque Nacional Galápagos podrá gestionar y proteger mejor estos ecosistemas frágiles. La capacitación que imparte el OIEA también ayuda a armonizar los métodos de recopilación de datos, de modo que los datos recopilados en las Galápagos se puedan comparar con los obtenidos en otros programas de monitorización del resto del mundo para así facilitar la formulación de medidas de política.“En todo el mundo, los asociados de NUTEC Plastics y los miembros de la Red Mundial de Vigilancia del Medio Marino de esta iniciativa trabajan en una gran variedad de medios marinos y costeros, por lo que los protocolos de monitorización difieren de un caso a otro —expresa Carlos Alonso-Hernández, Investigador del OIEA y Oficial Técnico de NUTEC—. La armonización de estos protocolos nos facilita la comparación de datos a nivel mundial, lo que ofrece a los países un panorama completo de la contaminación por microplásticos”.Un océano más saludableMientras NUTEC Plastics sigue ampliando sus actividades de investigación y desarrollo y de creación de capacidad, así como su Red Mundial de Vigilancia del Medio Marino, el OIEA sigue resuelto a prestar apoyo a sus Estados Miembros para que hagan frente a los desafíos ambientales y trabajen por un océano más saludable y gestionado de forma más sostenible.Adicionalmente, NUTEC Plastics está encarando el desafío mundial de la contaminación por plásticos en el punto de origen, introduciendo nuevas tecnologías para mejorar el suprarreciclaje de plásticos con el fin de reducir el grueso de los residuos plásticos que van a parar al océano.
1 / 5

Historia
04 julio 2025
Laura Melo, la nueva Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, presentó sus cartas credenciales
El Canciller subrogante, Embajador Carlos Játiva, recibió a la nueva Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Sra. Laura Melo, ocasión en que intercambiaron criterios sobre la situación internacional y pasaron revista a los principales temas de la nutrida agenda bilateral.
La señora Melo presentó los saludos del Secretario General de las Naciones Unidas al señor Presidente de la República Daniel Noboa y a la señora Canciller Gabriela Sommerfeld. Reiteró el interés de fortalecer aún más la relación con Ecuador en temas relacionados con paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, que son los pilares de la Organización.
El Ministro (s) dio la bienvenida a la señora Melo y agradeció la cooperación recibida de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones y la comunicación permanente que han mantenido con las autoridades nacionales para trabajar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible a través del Marco de Cooperación vigente; y, para el cumplimiento del Pacto para el Futuro, incluyendo el Pacto Digital Mundial y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, adoptados en el año 2024.
El Ecuador sostiene que el concepto de paz y seguridad se debe aplicar con urgencia para responder de manera oportuna a las nuevas amenazas a la paz y el desarrollo de los pueblos, incluyendo la delincuencia organizada transnacional, un fenómeno que socava la gobernabilidad, alimenta la corrupción, perpetúa la violencia y erosiona las perspectivas de desarrollo. Se trata de un flagelo mundial que no conoce fronteras, frente al cual ningún país puede actuar en solitario.
La señora Laura Melo, de nacionalidad portuguesa, quien fue designada a partir del 8 de junio de 2025 como Coordinadora Residente en Ecuador por el Secretario General de Naciones Unidas, goza de una amplia experiencia en relaciones internacionales y, particularmente, en trabajos relacionados con el desarrollo, labor humanitaria y seguridad alimentaria, entre otros. Ha ejercido funciones en varios países de América Latina en los últimos años como Representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).Información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador.
La señora Melo presentó los saludos del Secretario General de las Naciones Unidas al señor Presidente de la República Daniel Noboa y a la señora Canciller Gabriela Sommerfeld. Reiteró el interés de fortalecer aún más la relación con Ecuador en temas relacionados con paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, que son los pilares de la Organización.
El Ministro (s) dio la bienvenida a la señora Melo y agradeció la cooperación recibida de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones y la comunicación permanente que han mantenido con las autoridades nacionales para trabajar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible a través del Marco de Cooperación vigente; y, para el cumplimiento del Pacto para el Futuro, incluyendo el Pacto Digital Mundial y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, adoptados en el año 2024.
El Ecuador sostiene que el concepto de paz y seguridad se debe aplicar con urgencia para responder de manera oportuna a las nuevas amenazas a la paz y el desarrollo de los pueblos, incluyendo la delincuencia organizada transnacional, un fenómeno que socava la gobernabilidad, alimenta la corrupción, perpetúa la violencia y erosiona las perspectivas de desarrollo. Se trata de un flagelo mundial que no conoce fronteras, frente al cual ningún país puede actuar en solitario.
La señora Laura Melo, de nacionalidad portuguesa, quien fue designada a partir del 8 de junio de 2025 como Coordinadora Residente en Ecuador por el Secretario General de Naciones Unidas, goza de una amplia experiencia en relaciones internacionales y, particularmente, en trabajos relacionados con el desarrollo, labor humanitaria y seguridad alimentaria, entre otros. Ha ejercido funciones en varios países de América Latina en los últimos años como Representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).Información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador.
1 / 5

Historia
16 mayo 2025
A través de sus ojos: un viaje por el Ecuador con la Coordinadora Residente de la ONU
Durante casi cinco años, Lena Savelli fue más que la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador. Fue testigo cercana de los desafíos que enfrenta el país, caminó junto a comunidades resilientes y celebró logros compartidos con autoridades, jóvenes, mujeres y líderes locales. Para dejar testimonio de ese recorrido, escribió su “Cuaderno de la Coordinadora Residente”: una bitácora personal y reflexiva, donde narra en primera persona cómo la ONU trabaja sobre el terreno.Desde las costas de Esmeraldas hasta los paisajes amazónicos de Sucumbíos, pasando por la frontera sur en Huaquillas, las escuelas de Guayaquil y los mercados de Tumbes, Lena describe con honestidad los contrastes de un país que, pese a las dificultades, no pierde su esperanza ni su capacidad de soñar. Cada entrada es una postal de terreno, escrita desde el compromiso, con testimonios que conmueven, cifras que alertan y acciones que inspiran.El cuaderno no solo documenta la respuesta humanitaria y de desarrollo de las Naciones Unidas en Ecuador, sino también el rol que cumple el sistema en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la educación y la paz. Es, además, una invitación a mirar al Ecuador profundo, a ese que rara vez sale en los titulares, pero donde se teje todos los días el verdadero desarrollo sostenible.Lena Savelli cierra este ciclo con gratitud, convencida del poder transformador de la cooperación internacional y del talento de quienes trabajan desde lo local. Su historia también es la historia de un equipo comprometido con no dejar a nadie atrás.👉 Lee el Cuaderno completo aquí: https://ecuador.un.org/es/294196-ecuador-través-de-mis-ojos-el-cuaderno-de-la-coordinadora-residente
1 / 5

Comunicado de prensa
16 diciembre 2025
UNOPS reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en Ecuador
En relación con el proyecto de Modernización del Sistema de Transporte Urbano de Quito, UNOPS considera oportuno precisar lo siguiente: 1. El proyecto de Modernización del Sistema de Transporte Urbano, ejecutado por UNOPS en apoyo a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, se ha desarrollado conforme a los términos de los convenios internacionales y en apego a las normas, políticas y procedimientos aplicables de las Naciones Unidas, alcanzando los objetivos técnicos y operativos previstos. 2. El proyecto para la renovación de la flota de trolebuses beneficia mensualmente a 1,2 millones de usuarios y ha registrado más de 19 millones de viajes desde su puesta en operación, con cerca de 2 millones de kilómetros recorridos. La nueva flota eléctrica contribuye a una reducción estimada de 8.640 toneladas de CO₂ al año, incorpora principios de economía circular e integra un enfoque de género e inclusión orientado a prevenir y reducir el acoso sexual en el sistema de trolebuses. 3. Desde el punto de vista técnico, el proyecto cumplió y superó las especificaciones y estándares nacionales aplicables, incorporando mejoras que fortalecen la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio. Los vehículos fueron sometidos a rigurosos procesos de verificación en fábrica y en la ciudad de Quito, mediante misiones técnicas de UNOPS y la validación del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible (LIAVMS), organismo evaluador de la conformidad en el Ecuador. 4. El proyecto tuvo reconocimiento mediante su participación en el Foro Internacional de Transporte Rápido de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), en Curitiba, Brasil, en noviembre de 2024; en la Cumbre de la UITP de Hamburgo (red mundial de los actores del transporte), en junio de 2025 y como finalista del Premio Global de Adquisiciones de la ONU, septiembre de 2025. 5. La presencia y operación de UNOPS en el Ecuador se fundamentan en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano en el marco de las Naciones Unidas. Desde 2022, UNOPS trabaja de manera coordinada con instituciones públicas nacionales, a nivel central y local, para optimizar el uso de los recursos públicos. Todas sus operaciones se rigen por estrictas normas y políticas de las Naciones Unidas en materia de integridad, que prohíben prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias y antiéticas, y cuentan con mecanismos claros de prevención, control y respuesta. Como entidad del Sistema de las Naciones Unidas, UNOPS reafirma su compromiso de seguir acompañando al Ecuador en el desarrollo de soluciones innovadoras, eficientes, transparentes y sostenibles que contribuyan al crecimiento sostenible y generen beneficios tangibles para todas las personas.
1 / 5
Comunicado de prensa
26 noviembre 2025
El Ecuador presenta su Atlas Agroeconómico 2024-2025 con la asistencia técnica de la FAO
Este documento refleja el compromiso del Presidente Daniel Noboa con la transformación productiva, sostenibilidad e innovación, posicionando al Ecuador como referente regional en la generación de conocimiento para la toma de decisiones públicas y privadas.El evento de lanzamiento del Atlas Agroeconómico 2024-2025 se desarrolló en la Cancillería del Ecuador y contó con la participación de altas autoridades del Gobierno, el cuerpo diplomático y representantes del sector privado y académico.Durante el evento se destacó que el sector agroalimentario se consolida como un pilar del desarrollo económico nacional, con una contribución aproximada del 15% al Producto Interno Bruto (PIB) del país; genera empleo para una de cada tres personas en el territorio nacional; y registró un volumen de ventas que superó los 57 000 millones de dólares en 2024.El Ecuador refuerza su liderazgo como el primer exportador mundial de banano, plátano, camarón, balsa y palmito. Además, ocupa el segundo lugar a nivel global como exportador de cacao y rosas, y se consolida como el primer exportador latinoamericano de pitahaya y preparaciones de pescado, evidenciando una notable diversificación y competitividad en los mercados internacionales.Byron Montero, Viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario, destacó que este documento permite entender que la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y agroindustria son motores que sostienen la vida económica del Ecuador y son los principales generadores de empleo.Alejandro Dávalos, Viceministro de Relaciones Exteriores, resaltó que el Atlas es una herramienta de diplomacia para atraer inversiones y promover exportaciones en el exterior.Por su parte, Gherda Barreto, Representante de la FAO en el Ecuador destacó que “esta publicación garantiza el acceso a la información, fortalece la planificación y promueve un futuro inclusivo y sostenible”.Enlaces de interés:https://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/publicaciones-sipa/informes/atlas-agroeconomico-del-ecuadorhttps://www.produccion.gob.ec/atlas-agroeconomico-del-ecuador/
1 / 5
Comunicado de prensa
27 octubre 2025
Ministerio de Salud y UNOPS identifican acciones conjuntas para mejorar la salud renal en Ecuador
Con el objetivo de fortalecer la atención integral en salud renal y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), trabaja en una propuesta de asistencia técnica especializada orientada a optimizar la calidad de los servicios de diálisis en el país.Durante la reunión, realizada el 24 de octubre de 2025, en la ciudad de Quito, el ministro de Salud, Jimmy Martin, y Santiago Torales, médico nefrólogo y especialista en salud renal de UNOPS, presentaron los principales alcances y componentes del proyecto.La iniciativa contempla la elaboración de un diagnóstico situacional del sistema nacional de atención renal, el acompañamiento técnico para fortalecer la supervisión de la calidad de los servicios de diálisis y el desarrollo de un manual normativo que oriente los procesos clínicos, sanitarios y de infraestructura.Esta propuesta resulta oportuna y pertinente ante el incremento sostenido de los casos de enfermedad renal crónica en el país, y tiene como propósito fortalecer la calidad, la eficiencia y la equidad en la prestación de los servicios de diálisis dentro del sistema nacional de salud.“Este proyecto va a generar un impacto positivo en el país, en la prestación de servicios y en la calidad de la atención a los pacientes renales”, destacó Jimmy Martin, ministro de Salud Pública.“El acompañamiento de UNOPS representa una asistencia técnica integral que permitirá estandarizar parámetros clínicos y de tratamiento, así como mejorar la satisfacción y experiencia de los pacientes en los centros de diálisis”, añadió el ministro.Por su parte, Santiago Torales, especialista en salud renal para UNOPS, explicó que la enfermedad renal “representa un problema de gran magnitud para toda la región latinoamericana, ya que es una enfermedad silenciosa, de difícil recuperación y con tratamientos de altísimo costo, que ponen en tensión los sistemas de salud”.Torales destacó que Ecuador registra la prevalencia más alta de la región, con más de 1.700 pacientes en diálisis por cada millón de habitantes, mientras que la media regional se sitúa en torno a 700. “Esto genera una enorme presión no solo económica, sino también sobre la capacidad de recursos humanos del sistema de salud”, señaló.El especialista enfatizó la importancia de invertir en la prevención y en el diagnóstico temprano para evitar que los pacientes lleguen a la etapa de diálisis o, al menos, que lo hagan en las mejores condiciones clínicas posibles. También recordó que UNOPS cuenta con experiencia relevante en la región, como el proyecto desarrollado en Guatemala en apoyo al seguro social, que permitió mejorar la calidad y la accesibilidad de los tratamientos para pacientes renales.Finalmente, Torales subrayó que “a partir de este año, la enfermedad renal crónica ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una patología crítica, al mismo nivel que la diabetes, lo que refuerza la necesidad de respuestas articuladas entre los gobiernos y la cooperación internacional”.El Ministerio de Salud Pública y UNOPS reafirmaron su compromiso de fortalecer la salud renal en Ecuador, elevando los estándares de calidad y promoviendo una atención segura y sostenible, en línea con el ODS 3 sobre salud y bienestar.
1 / 5
Comunicado de prensa
15 septiembre 2025
NEXT Ecuador impulsa el análisis de mercados para la exportación del agro Ecuatoriano
En un escenario de alta competencia más de 220 países esforzándose diariamente por posicionar sus bienes y servicios en el comercio internacional, es necesario contar con datos precisos y herramientas de análisis de mercados se ha vuelto un factor decisivo para abrir oportunidades, mantener la competitividad y facilitar la toma de dicisiones.Con este reto en mente, NEXT Ecuador, proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), desarrolló con éxito por primera vez en la región un programa de formación de formadores en el uso de las herramientas digitales Trade Map y Market Access Map.Estas plataformas, desarrolladas por el ITC, permiten identificar tendencias de mercado, competidores, oportunidades comerciales, aranceles y medidas no arancelarias, información clave para saber qué, dónde y cómo exportar. Solo en 2024, las herramientas en línea del ITC registraron más de 2,3 millones de usuarios y facilitaron operaciones comerciales por más de 170 millones de dólares.El programa formó 25 participantes provenientes de diversos sectores: empresarios, representantes de Cámaras de Comercio, ProEcuador, formuladores de políticas públicas y la academia. La formación combinó un total de 60 horas de clases presenciales en dos etapas diseñadas con una lógica de formador de formadores: los formadores certificados ahora cuentan con la capacidad de replicar el conocimiento en sus instituciones y redes, potenciando el impacto hacia más empresarios, estudiantes y responsables de políticas públicas. Esto permitirá que un mayor número de actores en Ecuador puedan interpretar datos, entender tendencias globales y diseñar estrategias de exportación más efectivas.Para Francis Ureña, gestor de programas en la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, el contar con un socio como NEXT capaz de formar a actores del sector agro-productivo-exportador en herramientas de análisis de mercados, representa una excelente oportunidad.“Esta colaboración permite afianzar el camino hacia un agro ecuatoriano más sostenible, recorrido conjuntamente por actores nacionales y europeos, con el objetivo compartido de diversificar la canasta exportadora y fortalecer la presencia de productos no tradicionales, como son las frutas tropicales de Ecuador”. Para Paola Ramón, coordinadora local de NEXT Ecuador, esta ha sido una oportunidad única para el país. “Hoy contamos con profesionales formados que podrán difundir estas herramientas y apoyar a exportadores, gremios y al sector público en el acceso a información de mercados internacionales, facilitando la toma de decisiones informadas, un paso fundamental para fortalecer la competitividad”.Por su parte, Martín López, capacitador experto en inteligencia comercial del ITC, recalcó que con este programa se marca un hito. “Es la primera vez que formamos formadores en estas herramientas en Latinoamérica, y confiamos en que el efecto multiplicador será muy valioso para la región”, dijo.Con este esfuerzo, NEXT Ecuador reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades locales con información de calidad, construyendo las bases para un comercio exterior del agro más competitivo, inclusivo y sostenible. Sobre Next Ecuador:El proyecto Next Ecuador trabaja con 20 MIPYMES y grupos asociativos distribuidos en todas las regiones del país que producen y comercializan frutas no tradicionales, tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de EUR 3.5 millones, financiados por la Unión Europea. El proyecto pretende mejorar el acceso de MIPYMES, grupos asociativos y sus productores aliados a las cadenas internacionales de valor, especialmente de la Unión Europea, bajo criterios de inclusión y sostenibilidad. LinkedIn: Proyecto NEXT Ecuador | Web: www.nextecuador.org Acerca del ITC: El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, cuya misión consiste en apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas de los países en vías de desarrollo para que sean más competitivas en los mercados mundiales, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible en el marco del programa de Ayuda para el Comercio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
1 / 5
Comunicado de prensa
12 septiembre 2025
UNOPS ratifica la importancia de Ecuador en su plan estratégico
Durante la misión realizada el 8 y 9 de septiembre, Kirstine Damkjaer se reunió con altas autoridades de Ecuador, tales como el Ministro de Salud Pública (MSP), Jimmy Martín Delgado; el Director General del IESS, Francisco Abad y la Canciller Gabriela Sommerfeld. Así mismo, sostuvo reuniones con la Secretaria General de la Vicepresidenta, Carla Arellano y la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Andrea Mancheno a fin de dialogar sobre temas de interés nacional. De igual forma, se reunió con el equipo país de Naciones Unidas en Ecuador y con la Coordinadora Residente Laura Melo.Dichas reuniones tuvieron como objetivo fortalecer la colaboración en sectores clave como salud, transporte y educación, así como proporcionar actualizaciones sobre las actividades de UNOPS a nivel mundial y el apoyo que la organización viene brindando al desarrollo sostenible de Ecuador.El Ministro de Salud Pública, Jimmy Daniel Martin Delgado, destacó:
« Después de más de 10 años sin renovación, hoy contamos con 188 ambulancias modernas que fortalecen la atención prehospitalaria, gracias al apoyo de UNOPS. Nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad y el volumen de los servicios de salud, y, sobre todo, los resultados en los pacientes. Al reducir tiempos de espera y aumentar en 50% las atenciones ambulatorias, mejoramos el servicio a la ciudadanía. Esperamos seguir fortaleciendo estas relaciones, ahora con una propuesta en materia de salud renal, entre otras oportunidades. »De igual forma, Francisco Abad, Director General del IESS manifestó que « la colaboración entre el Seguro Social de Ecuador (IESS) y UNOPS ha sido un gran éxito, especialmente con el proyecto de ambulancias, que nos permitió obtener ahorros significativos y garantizar procesos más eficientes y transparentes. Esta cooperación nos permite mejorar la vida de millones de personas y salvar vidas cada día. Reitero nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con resultados concretos y sostenibles en beneficio de la ciudadanía. »La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Andrea Mancheno, destacó la relevancia de la colaboración de los organismos internacionales para enfrentar los desafíos del país en materia de salud, desarrollo y crecimiento social. Asimismo, en la reunión con los equipos de la Vicepresidencia de Ecuador se subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura educativa y promover la inclusión de comunidades vulnerables, con el fin de reducir las brechas sociales.Asimismo, la Sra. Damkjær visitó el Centro de Emergencias (ECU 911) del Gobierno de Ecuador, donde ―además de reunirse con autoridades del sector salud― recorrió una de las 311 ambulancias recientemente adquiridas por UNOPS para el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).Durante la visita, Kirstine Damkjær declaró: « Estas ambulancias son un ejemplo tangible del trabajo conjunto de UNOPS con nuestros socios en Ecuador para juntos fortalecer el desarrollo, garantizando soluciones prácticas de manera sostenible y con altos estándares internacionales. Nos enorgullece trabajar junto a Ecuador para brindar soluciones de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. »
« Después de más de 10 años sin renovación, hoy contamos con 188 ambulancias modernas que fortalecen la atención prehospitalaria, gracias al apoyo de UNOPS. Nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad y el volumen de los servicios de salud, y, sobre todo, los resultados en los pacientes. Al reducir tiempos de espera y aumentar en 50% las atenciones ambulatorias, mejoramos el servicio a la ciudadanía. Esperamos seguir fortaleciendo estas relaciones, ahora con una propuesta en materia de salud renal, entre otras oportunidades. »De igual forma, Francisco Abad, Director General del IESS manifestó que « la colaboración entre el Seguro Social de Ecuador (IESS) y UNOPS ha sido un gran éxito, especialmente con el proyecto de ambulancias, que nos permitió obtener ahorros significativos y garantizar procesos más eficientes y transparentes. Esta cooperación nos permite mejorar la vida de millones de personas y salvar vidas cada día. Reitero nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con resultados concretos y sostenibles en beneficio de la ciudadanía. »La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Andrea Mancheno, destacó la relevancia de la colaboración de los organismos internacionales para enfrentar los desafíos del país en materia de salud, desarrollo y crecimiento social. Asimismo, en la reunión con los equipos de la Vicepresidencia de Ecuador se subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura educativa y promover la inclusión de comunidades vulnerables, con el fin de reducir las brechas sociales.Asimismo, la Sra. Damkjær visitó el Centro de Emergencias (ECU 911) del Gobierno de Ecuador, donde ―además de reunirse con autoridades del sector salud― recorrió una de las 311 ambulancias recientemente adquiridas por UNOPS para el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).Durante la visita, Kirstine Damkjær declaró: « Estas ambulancias son un ejemplo tangible del trabajo conjunto de UNOPS con nuestros socios en Ecuador para juntos fortalecer el desarrollo, garantizando soluciones prácticas de manera sostenible y con altos estándares internacionales. Nos enorgullece trabajar junto a Ecuador para brindar soluciones de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. »
1 / 5
Recursos más recientes
1 / 11
1 / 11